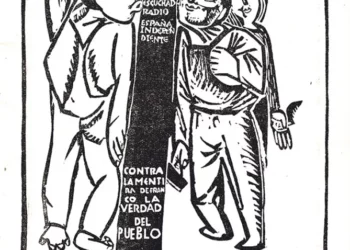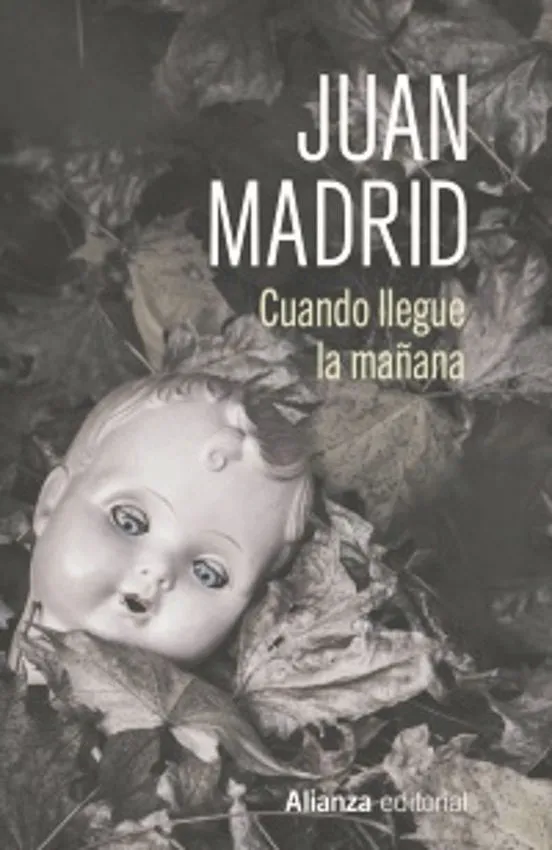 CUANDO LLEGUE LA MAÑANA
CUANDO LLEGUE LA MAÑANA
Juan Madrid
Alianza editorial, 2024
Estos días que celebramos el centenario de Manuel Sacristán, alguien que destacó por ir en serio y gustar, y dar ejemplo, de quienes son verdaderos, aquellos que siempre van en serio, vindicar la literatura de Juan Madrid, que es ejemplo de tomarse muy en serio las historias de detectives, de escribir con criterio, como reza una cita de Raymond Chandler, para ganarse la vida, contando lo sabido y conocido, entre el periodismo y la literatura, es, cuando menos, una ocasión para repensar y compartir mucho de lo transcurrido en este país, y de lo vivido a través de su alter ego, Toni Romano, un personaje de referencia, como Pepe Carvalho, para los seguidores de este género literario. En tiempos además en los que el canon literario o la racionalidad mercantil editorial margina la literatura social, abordar una nueva obra de nuestro más importante escritor del género de la novela policial es motivo cuando menos para vindicar el debido reconocimiento y una oportunidad para la reflexión sobre el tiempo de mudanza que vivimos. De reconocimiento por una trayectoria y coherencia en una dilatada obra con pocos parangones en nuestras letras. Y una oportunidad para reflexionar en la medida que, en la obra, van a encontrar mucho de nuestra memoria democrática y lo propio de un género como la novela negra con tanto predicamento como desigual fortuna en el campo literario.
Desde la guerra de la droga en Euskadi contra el movimiento de la izquierda abertzale hasta la lucha de la Unión Militar Democrática o el sindicato clandestino de la Guardia Civil, en las páginas de esta reciente novela el lector puede rastrear el telón de fondo de Filesa y el caso Roldán, entre tramas que van de la geopolítica del capital a las cloacas de los precursores de Villarejo, de los paraísos fiscales y las islas Bahamas a Milán del Bosch o la heroica lucha de CC.OO., de los Justicieros y la prensa corrupta, a los asesinatos de Lasa y Zabala, de los Gal y el caso Nani a la comisaría de Leganitos, por no hablar de Venezuela y casos como el de crematorio en Valencia, de Rafael Chirbes, tan de actualidad, malgré tout.
El reino oculto del fetichismo de la mercancía, la bolsa y la vida, la fachada del orden de sujetos ultracatólicos, junto al universo subalterno del boxeo, que remite a nuestra historia común, protagoniza el cuadro de la novela, por el que deambulan DumDum Pacheco y otros personajes de los bajos fondos de la cultura del estraperlo, buscavidas, maleantes, en contacto siempre con la gente bien para sobrevivir: sean del cartel gallego a lo Fariña y los militares afectos al régimen en clínicas como La Milagrosa, o los empresarios beneficiarios de la dictadura criminal franquista.
Tienen en fin en esta obra un cuadro literario, ilustrativo, sobre la casta, sus modos, usos y costumbres. Evidentemente, escrito para develar la lógica de la oligarquía y el casticismo caciquil de nuestras clases dominantes, de orinal y rosario diario. Hablamos de la gente de Cristo Rey, una novela sobre las cloacas de los ultramontanos, hoy en pantalla del telediario cotidianamente. De ahí la oportunidad y lo enriquecedor de su lectura en clave de coyuntura política y actualidad informativa.
Explorar la cáscara amarga de este universo proliferante en nuestro país es hoy más urgente y necesario que nunca. Ahora que la cultura snob y la internacional pija desbordan el sentido común y reeditan un nuevo tiempo del relato de la victoria contra la multitud, escribir es hacer oposición, resistir y afirmar una lectura de clase. Recordando a Pasolini, ante un mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente importante que ocupa el poder, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser. Ante esta antropología del ganador, Juan Madrid, Delforo, y Toni Romano, optan siempre por los que pierden. Es la ética de la derrota, la soledad y la dignidad insobornables. Y también, si me lo permiten, de la alegría del amor fraterno, de la solidaridad que ha constituido un elemento fundamental del saber vivir o sobrevivir en la villa y corte, Madrid, paisaje de la desazón y del encuentro. Un paisaje, como saben, los lectores habituales de Juan Madrid, recurrente. De la calle Esparteros a la Mallorquina, del Café Novalty, al Bar Batres, de la cafetería Dólar a Sol, volvemos a la capital, rompeolas de todas las Españas, para desentrañar las trama de corrupción de la oligarquía dominante. Madrid no es, sin embargo, el único espacio narrativo en el que se desarrolla la trama, también hay una predilección, como Machado, por heterónimos que transitan el Sur. No el de Arabia Saudita, sino el de la calle de todos y el de Andalucía, Salobreña, Granada, además de espacios liminares y fronterizos como Algeciras o el Puerto de Santa María.
Estamos, en fin, ante una novela sobria con numerosos guiños al lector en clave incluso de metaliteratura dispuesta para goce de críticos y lectores de Juan Madrid. En la novela, pueden encontrar al Camarada Bértolo, convertido en personaje académico. Referencias y citas que nos evocan a Thomas Mann en La montaña mágica, solo que en lugar de Lukács tenemos a Belén Gopegui y mucha reflexión sobre la disciplina de la escritura, sobre las afinidades electivas, sobre la necesidad de tomar posición, de la política literaria y de la tradición cervantina, realista, frente al experimentalismo a lo Juan Benet, de Herrumbrosas lanzas, o del grupo OULIPO de Perec. Más aún, el autor cultiva la memoria de Armando López Salinas y su obra La mina, una muestra de estética realista que no ha sido suficientemente apreciada por la crítica e historia de la literatura y que viene oportunamente a replantear la pertinencia y necesidad de una escritura de la vida y los avatares sociales. En tiempos de Trump, es evidente que precisamos vindicar el realismo social, la literatura sobre la lucha de clases, la escritura sobre la muerte, la vida, las represiones, la revolución y la lucha por vivir.
Mientras unos se dedican a sisar, metafóricamente hablando, y otros a contar y cantar el principio esperanza de quienes, en el inframundo, nunca dejan de amar y soñar, Juan Madrid hace todo un despliegue del repertorio sentimental en el que nos podemos reconocer, empezando por la banda sonora de Doménico Modugno y siguiendo por la intrahistoria cotidiana de espacios, situaciones y vivencias de la vida cotidiana, para definir la estructura de sentimiento de una época que algunos consideran un cambio de era. Novela realista que conecta a la familia Bolsonaro con los Franco, al rey emirato, el Vaticano y el Opus, al Gobierno de Dios y las fuerzas políticas de la Santa Alianza con la pobreza y el instinto de rebelión, la represión de la diversidad sexual y el desamor en forma de odio de clase y pobreza espiritual de las clases dominantes con las cloacas del Estado, estamos, en fin, ante una obra para confrontar el hilo rojo de la historia. Juan Madrid escribe siempre para afirmar una cultura partisana. No sé si a partir de la cuestión meridional, a juzgar por la preferencia de elegir escenarios del sur, pero sí claramente por vindicar lo común y una política y estética de lo que un maestro del comic dio en llamar la alternativa PGB, la alternativa del partido de la gente del bar.
Frente a la guerra fría cultural posmoderna que vivimos, con la cooptación de la CIA y las derivas de los intelectuales teflón, antiadherentes, la vindicación de una escritura de nuestro tiempo, y del porvenir, la escritura creativa a pie de calle que nos enseña, como lo hace al final la novela, que siempre tenemos el amor, la fraternidad, la esperanza y, dicho irónicamente, como el protagonista, la hermandad del gin-tonic, volver al género de la novela negra es desbrozar los saberes del común y, en cierto sentido, del amor, de la política de los amantes, del tiempo y la vida, del goce pagano, con sus atardeceres y sus sombras, literatura de los sueños que pasan y las derrotas que quedan. Literatura con mayúsculas con la que podemos aprender que, si ser rico imprime carácter, la pobreza sella a sangre y fuego el arrojo y valor de la dignidad. La afirmación de quienes han perdido todo y no tienen nada más que perder. Lecciones, en fin, del inframundo.