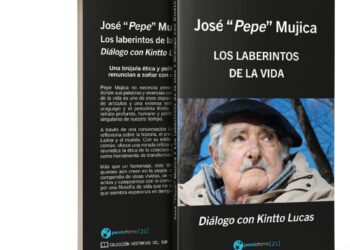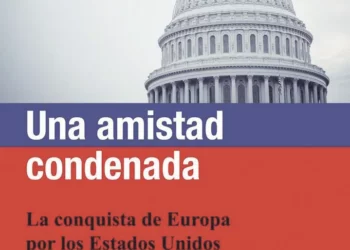LABERINTOS Y CAMINOS
La llama de la memoria rediviva
Sabemos que no hay historia sin proyección social de la memoria. Somos lo que fuimos. Para repensar nuestro presente, para develar el sentido de las nuevas construcciones ideológicas y el espesor material de los relatos de las crisis y contradicciones del universo social, hemos de vindicar la memoria, que es tanto como definir lo común, en un sentido proyectivo, una suerte de simiente para albergar esperanza en el futuro, a modo de política comunal de cultivo de los imaginarios que nos mueven y conmueven, como una forma, en definitiva, de hacer solidaria la vida compartida, los recuerdos redivivos, la odisea de los intersticios, laberintos y las esquinas o recovecos del viento con los que las emboscadas de la política y la existencia nos llevan a convivir.
Decía Max Horkheimer que toda reificación es una forma de olvido, por ello conviene reconstruir la historia de las experiencias y formas de lucha en los frentes culturales conocidos para vivir y transformar el mundo que habitamos. No hay otra forma no ya de soñar sino simplemente de vivir una vida digna de ser vivida. La misma que nos anima a cultivar los senderos abiertos y los surcos horadados durante años por infatigables luchadores sociales que sabían lo que hacían porque a su vez caminaron sobre los hombros de gigantes, o simplemente pensando contracorriente desde la soledad. Hablamos no del laberinto del Minotauro, o cualquier otra intertextualidad de ciencia ficción que pueda imaginar el lector, sino más bien, a lo Nicolás Guillén, de las danzas laberínticas que se celebraban en la antigua Grecia, en las islas egeas, donde los danzantes transitaban de modo festivo un complicado trazado de cuevas y rutas, cogidos de la mano. De las blancas manos a las manos negras, reunidos, hermanados, siguiendo el principio de fraternidad, necesario e insoslayable, para conmemorar lo común, lo que nos identifica y convoca.
Más allá de los dilemas de la acción colectiva y la miopía intelectual de algunos líderes de la izquierda en la actual encrucijada histórica, en las siguientes páginas se nos invoca y convoca a aprender a soñar juntos, empezando por documentar numerosas experiencias, pero, sobre todo, elementos de juicio y reflexiones de sentido común que sin duda pueden servir de útil caja de herramientas para preguntarnos cómo debemos cambiar el mundo que vivimos, ahora que se vindica lo inexacto, o más bien la inexactitud de los negacionistas de toda laya que proliferan dentro y fuera de las redes sociales. Y para ello qué mejor que pensar la práctica política con quien ha demostrado ser capaz de superar todas las adversidades inimaginables para vindicar una vida vívida, y bien vivida, digna como tal.
Filósofo de la vida, hombre de campo y ciudad, genio del sentido común, latinoamericanista y dirigente, Pepe, el Mandela latinoamericano, como algunos han querido titular, ya es un patrimonio común de todos los que saben que otro mundo es posible y que, como era virtud en La Pasionaria, es capaz de decir verdades como puños y que sus ideas prendan en la multitud. Pues se ha hecho pueblo. Es uno más. El Viejo Pepe se ha encarnado y trasmutado en todos, no se despide, vuelve siempre para el reencuentro con los nadie, con la tierra, con el pueblo. Lo sabemos. Ese tránsito, de la vanguardia a la multitud en “Tal cual es”, crónica del camino de Mújica a la Presidencia de Uruguay, que el autor ha regalado a sus lectores, hace ya algunos años, en Abya Yala, ilustra el acierto y elogio de la derrota de un largo camino que, si pensamos en densidades históricas, va del reformismo de José Batlle, a Raúl Sendic, el Gramsci uruguayo, y cristaliza en el Frente Amplio, un frente de todas y todos, un referente de articulación de la pluralidad y la unidad de acción que convendría conocer más en detalle por estos lares. De todo ello trata este libro que opera como una suerte de trampantojo, simulando una entrevista cuando en realidad es una conversación, una mateadita, con observadores anónimos, pero no indiscretos, siempre dispuestos, como quien escribe, a aprender a ser. Si bien la entrevista es diálogo, la conversación va más allá de la inquisitorial pregunta y respuesta, del ensayo de ida y vuelta entre los protagonistas, para registrar el tamiz de la expresión en un proceso de descubrimiento que permite a la vez analizar el contenido de interés y construir nuevas ideas, alumbrar, con la co/ocurrencia, con la circulación de sentidos, marcos inesperados de comprensión e interpretación.
****
Tuve la suerte de conocer a Kintto Lucas durante mi estancia de tres años en Ecuador, como Director General de CIESPAL, y constaté desde el principio no solo la aguda inteligencia como Vicecanciller que hizo posible proteger a Assange, sino también, por añadidura, las virtudes excepcionales y su capacidad creativa como escritor y periodista. En las entrevistas que regularmente mantuve con él, me demostró no solo un profundo dominio de toda la realidad de América Latina y España, sino también un conocimiento detallado de la historia del expolio, del imperialismo estadounidense y de las contradicciones de los medios y mediaciones, a propósito de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador que, como máximo responsable del organismo internacional de la UNESCO, tuve a bien defender. Por esta y otras muchas razones, terminé siendo su editor de Cara y Cruz, una historia en tres volúmenes del origen de la Revolución Ciudadana, crónica de una aventura que, seguro, habrá tenido continuidad con al lawfare y la contrarrevolución diseñada desde el Pentágono. Esperamos que así sea porque nunca como hoy somos tan conscientes de la necesidad de contar lo ocurrido y evitar que la historia sea narrada por los vencedores de siempre. En Ecuador y la región, se echa en falta la presencia de escritores comprometidos con voz propia y comunicólogos radicales, militantes de la vida, que sigan los pasos de Rodolfo Walsh o Gregorio Selser, como ha venido haciendo desde la escuela de Mate Amargo, una suerte de Iskra latinoamericano, nuestro autor. Pareciera que el oportunismo es más favorable al modo Fox News y la comunicación política a lo Trump. De ahí el valor y relevancia del trabajo de Kintto Lucas, incansable lector e intérprete de la realidad, así como activo testigo de los cambios vividos en la Patria Grande y que tan bien ha sabido documentar.
La edición de estas conversaciones tiene lugar tras una emotiva despedida, en plena campaña electoral, de Pepe Mújica que conmovió y, en la distancia, provoca hasta un hondo pesar, pues de alguna manera debe ser recibida como una llamada urgente a actualizar y revivir su legado y virtud revolucionaria. Cosas propias de comunistas o diríase de quienes nunca dejaron de vindicar el demos y la necesidad de organizar las pasiones alegres, la cultura de la vida, en la era de los cercamientos y privatización de lo común. Esta y no otra, como puede el lector deducir de las siguientes páginas, es la esencia e impulso del materialismo del encuentro, el elogio de la amistad que Kintto ha mantenido por tantos años con Mújica, compartiendo una misma visión política y actitud, anclados en la insobornable voluntad socrática de la sabiduría de la fraternidad, de la UNIÓN y de la RE/UNIÓN, por oficio, antaño de proyección comunal, al menos en las redacciones de medios como Mate Amargo y de otros espacios colectivos, desde los que pensar y construir juntos siempre resulta, indudablemente, más productivo que empeñarse en emular a Robinson Crusoe. Sólo desde esta posición de observación es posible captar el latido de la calle, el sentir y el sentido de ser en el mundo, y así se aprecia en cada gesto y confidencia de camaradería, afectos, recuerdos varios y lecciones que recontar. Ya nos hubiera gustado haber asistido, personalmente, a estas conversaciones o ver los silencios in situ de Pepe Mújica y Jesús Quintero durante la entrevista de El perro verde, un registro que tanta falta hace en un país como el nuestro en donde escasea la prudencia, se malversa la paciencia y niega la escucha activa, condiciones por cierto imprescindibles del monólogo interior que fundamenta el diálogo social y, en el fondo, toda democracia deliberativa. Pero no es el caso apuntar aquí lo que nos evoca el texto. Sí constatar, en cambio, a modo de introducción o prólogo a su lectura, que una cosa que deja meridianamente claro Kintto sobre la realidad inexacta que nos interpela, es que el primer principio de todo escritor y periodista ha de ser no solo vivir para contarlo sino escribir la historia, narrar o transformar la vida para poder contarla y cuentearla como una suerte, en términos colombianos, de vivir sabroso. Todo un programa a tratar en las Facultades de Periodismo en términos de Sumak Kawsay y que hace años su autor viene cultivando con esmero en calidad de experimentado cronista de la realidad política.
Por cierto, lo del buen vivir no es una cuestión menor, o una ocurrencia escrita al calor de la coyuntura histórica, y menos hablando de un escritor que piensa desde Quito. En estos tiempos de tanatopraxia, vindicar la buena vida y una lectura como esta se nos antoja crucial. Porque, como escribe Álvaro Llamas, nadie deposita ya en los libros su ansiedad por la memoria futura. Y es hora de advertir, al menos los militantes de la filosofía de la praxis, que hemos de cumplir la máxima de Heráclito: vivir de muerte, morir de pura vida.
Este dispositivo cultural en forma de libro es, sin duda, una invitación a la celebración, una anatomía vitalista de la actualidad histórica y sus pliegues. Un manifiesto, en fin, de la política quijotesca, de la conciencia iluminada por la escucha activa y la experiencia ampliada de la ejemplaridad y el trabajo bien hecho que, con el discurrir del tiempo, va acrecentando la figura de Pepe Mújica y la obra del autor, macerada con el paso de los años al punto de terminar siendo una referencia obligada, además de conocida internacionalmente, para escrutar los horizontes por venir sin necesidad de un oráculo de Delfos. Entre otras razones porque rezuma en cada línea escrita mucha vida digna de ser vivida, y sobre todo esperanza, didáctica de la pedagogía materialista, textos y contextos de la trama de lo común, una brújula o carta de navegación con la que aprender de la historia y dibujar tránsitos de futuro para la existencia, como especie, como planeta, y como sujetos políticos, empezando por las lecciones de Raúl Sendic, muy oportunas para España, cuando insistía en no confundir bulla con propaganda, y continuando con las vicisitudes de Mújica en momentos complicados o decisivos de la historia de Uruguay y la región. Lecciones en fin que atesoran aprendizajes necesarios del socialismo latinoamericano frente al actual capitalismo selfie y la dialéctica de la realidad, la imagen y la imaginación emancipadora en una era, la digital, proclive a la confusión o improvisaciones políticas de toda laya.
Volver a los principios, explorar las enseñanzas de la justa medida, del espartaquismo mestizo, de los lectores de Rosa Luxemburgo, los sanchopancistas de los chispazos de la historia, más allá de la construcción del Frente Amplio desde 1971, resulta, especialmente en nuestro tiempo, un ejercicio útil en medio de la disgregación política y moral, de la patria, y la matria, dada la ausencia de una voluntad política partisana con trabajo de base. La esencia del efecto Mújica tiene que ver con esta labor que en la campaña del 23J defendimos como principios de flexibilidad, apertura y articulación social: Sumar, coser y cantar. Nada fácil porque ello implica gobernar zurciendo, como dice Mújica, todos los días, “tejer alianzas permanentemente, tratar e ensanchar en todo lo posible la base de sustentación, tratar de limar las contradicciones más peligrosas, preocuparse por el salario, preocuparse día a día por el trabajo, preocuparse porque la tajada gruesa no condena a la inanición a otros”. Y además no perder la rebeldía pues perder la rebeldía es fácil y ser burócratas de la política es lo normal cuando se renuncia, por puro pragmatismo, al duro e ingrato trabajo de Prometeo. Más aún si observamos con detenimiento, atentamente, el horizonte histórico del multilateralismo en el que asoman cambios que producen vértigo como la Inteligencia Artificial, la sociedad del conocimiento y los peligros de la siliconización. Los avatares de la OEA y la esperanza de los BRICS, los proyectos de integración regional de UNASUR, CELAC, ALBA, CAN o MERCOSUR, y las estrategias del orden de la gobernanza mundial de Estados Unidos, la OTAN y la OMC que asoman en estas páginas sugiriendo interpretaciones laterales poco convencionales en la izquierda. Como no podía ser de otro modo, en el libro, se acomete el problema de la globalización, siempre recurrente, pero también las alternativas del Foro Social Mundial, la apuesta por el decrecimiento, el repliegue de cierta izquierda timorata ante la guerra abierta contra Venezuela, por ejemplo, o los dilemas de la llamada nueva política en un diálogo de Sevilla a Montevideo, de Quito a Madrid, de La Habana a Pekín, sin solución de continuidad y desde una clara apuesta por la radicalidad democrática.
Un camino, en fin, por la vida de Mújica pero también del autor: del indigenismo a la guerrilla, del duelo por el hermano a las utopías de la nueva izquierda latinoamericana, de los tupamaros a la Revolución Ciudadana, de la política al periodismo y vuelta a empezar en un laberinto de pasiones que sorprenderá, seguro, al lector. Pues este no es, como decimos, un libro de entrevistas, sino un texto que abre ventanas y puertas, que nos sitúan ante otros encuadres inéditos, que habla del drama humanitario y las muertes del Estrecho, del drama de la guerra en Libia y Siria o el genocidio del pueblo palestino en un ir y venir, como los cantes de ida y vuelta, de Saramago a Wallerstein, de Negri a Lula, de Chávez a Piazzola, de Sanders a Galeano, de Onetti a Assange, de Mario Benedetti al Che, de Artigas a Bolívar, y de Bolívar o Chávez a la gente común, a la cultura solidaria, la autogestión, el lenguaje de los vínculos, los frentes culturales, el trabajo de conversación y economía social, el futuro de los cuidados y el reto de la vida en común. Una lección del método ético y político de ser paisano, de ser pueblo y gente común, manteniendo siempre, intertextualmente, la sonrisa pícara, la palabra luminosa y las lecciones aprendidas de la construcción de la unidad popular. Tómese, en este sentido, como un manual introductorio de cómo tejer política de alianzas, y practicar, efectivamente, la escucha activa, el diálogo con los nuestros y con los otros.
Si es más difícil formar un campesino que un ingeniero, Mújica dixit, la construcción de la unidad popular siempre es más compleja y tortuosa, pero por lo mismo más sostenible en el tiempo que el marketing político de atribulados tecnócratas y arribistas de lo ajeno que proliferan en la nueva política. Por ello, hay que felicitar a la editorial la publicación de esta obra pensada para gentes sin casa, quijotes tupamaros, soñadores despiertos, multitudes chicas y otras especies en extinción que, aunque penden de los hilos que tejen la vida, no han dejado de brindar con la chispa de la vida que nunca nos ofrecerá la corporación Coca Cola, sino el jugo destilado por los actores políticos andantes, caballeros de la triste figura, siempre comprometidos con la romántica e insobornable vocación de Antígona.
En esa advocación conviene no olvidar la advertencia que nos hace Pepe: la gente mira poco hacia atrás porque tenemos los ojos hacia delante, pero sin memoria no hay proyección histórica posible. Las páginas que siguen sirven para exorcizar esta costumbre y activar la memoria rediviva en la pasión por lo común. Del niño Kintto de ocho años, de Punta Carretas, su hermano Enrique, de Mate Amargo, periodismo con voces comprometidas, como las páginas que siguen, a nuestro presente más cercano, manteniendo en todo momento el difícil equilibrio del funambulista que atrae nuestra mirada hacia adelante y más arriba, porque Kintto sabe bien y aprendió en la práctica que, como advirtiera el gran Mario Kaplún, la comunicación es una calle ancha y abierta que hay que amar transitar. Se cruza con compromiso y hace esquina con comunidad. Y exige una filosofía de la praxis para que resulte útil a la generalidad. Kintto bien lo sabe, ha sido lector de Gramsci, conoce, como Bourdieu, que el frente cultural exige una actitud intelectual alerta, en la que hay que señalar, advertir, pensar contracorriente, para combatir los dispositivos de dominio, entre la voluntad política de transformación y las políticas de reconocimiento. Sin ello no tiene sentido pedir la paz y la palabra. Así que la lectura, como la vida, sea gozosa. El autor, ya lo advierto, siempre lo consigue. Y en este libro especialmente, por el tiempo y por el tiempo narrado.