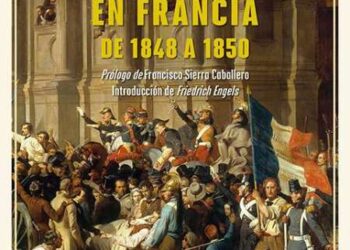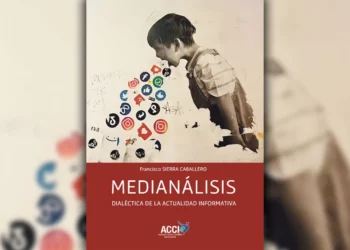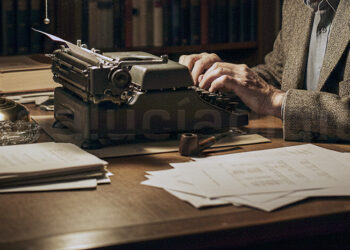En sus casi dos siglos de existencia, el marxismo no solo ha aportado grandes clásicos a la Filosofía, también a la Historia. Buena prueba de ello es La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, primer y exitoso intento, llevado a cabo por Marx, de aplicar a la Historia, justamente a la historia inmediata de ese momento histórico, el de la fracasada revolución francesa de 1848. Todo el instrumental metodológico aportado por la dialéctica –innecesario añadir a estas alturas que «marxista»– y el materialismo histórico. El Marx que se nos presenta en este libro, relativamente juvenil, no es solo el Marx filósofo, historiador, economista y sociólogo, sino muy especialmente el Marx periodista, atento observador de la vida social que le rodeaba. De ahí la modernidad y la cercanía que este ensayo marxiano puede llegar a alcanzar a los ojos de un lector actual. A. L. «Este fue el primer libro en el que la historia del mundo se estudia e interpreta bajo el punto de vista del materialismo histórico». Antonio Ramos Oliveira «Karl Marx, ¡qué gran periodista!». Andy Warhol
Autor: Albert
Cumbres, nubes y tinieblas
Estos días que pasan hemos ido de Cumbre en Cumbre sin respiro ni conciencia, imbuidos en la actualidad informativa que todo lo devora y acelera, sin que la inercia de las noticias despejen nuestra visión del horizonte entre tinieblas. De la Cumbre de Ginebra para tratar en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la expulsión de Israel —como correspondía estatutariamente— del Festival de Eurovisión hemos pasado a la VII Cumbre Transatlántica, un encuentro que ha reunido a dirigentes políticos, líderes cívicos y especialistas convocados para debatir sobre los desafíos actuales del ejercicio de la libertad de expresión en el que se nos emplaza a pensar la falsa dicotomía “Libertad de expresión vs. discurso controlado”.
Digo «falsa», y a todas luces, porque no hay garantía alguna en democracia que no sea la ley que protege y ampara derechos, pero los Patriotas de pulserita, el grupo parlamentario organizador, trabajan para el capitalismo corporativo de los GAFAM, los que dicen quién habla y quién calla; quién tiene alcance con su mensaje y quién no; qué medio local tiene seguimiento y quién ha de permanecer en la penumbra y el naufragio de los buscadores teledirigidos. Un despropósito, coincidirá conmigo el lector.
Y es que, entre la Cumbre de Ginebra de la UER, esta reciente y la polémica de las Jornadas de las Letras de Sevilla, organizadas por la Fundación Cajasol, parece que nos enfrentamos a una pandemia de encumbrados sin sentido, por no decir —como en mi tierra— que vivimos rodeados de peligrosos tontopollas y cipotones que andan sueltos con permiso para circular sin restricción alguna, hablar de forma incontinente e incluso escribir tonterías para uso y consumo del personal. Todo un problema de intoxicación del medio ambiente, de salud pública, diría un seguidor de Robespierre.
No es para menos. Que un ultra pinochetista clausure la conferencia de los vendepatrias trumpistas es tanto como invitar a Millán Astray a que diserte sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo nacional o a un obispo a que exponga a sus feligreses las bases de la Teoría de la Evolución. En fin, el mundo al revés.
Los liberticidas abogando por la dictadura de los neofascistas de Silicon Valley en nombre de la libertad. Como sentenciara Marx, la primera libertad de prensa consiste en no ser una industria. Pero no cabe en su imaginación tal premisa.
Elon Musk lo tiene claro y nosotros debiéramos también saber, a estas alturas, a qué estamos jugando con la desinformación, que no es otra cosa que un negocio que renta. Si algo deja claro esta cumbre y la de Ginebra es que debemos dar la batalla ideológica contra el secuestro de la libertad de prensa por la libertad de empresa de los enemigos de la palabra de todos. Por la democracia, por la comunicación, que es del orden de lo común.
Una palabra —lo común—, innombrable y diríase que incomprensible para quienes, como los directivos de la UER, dicen trabajar por la cooperación y terminan por dilapidar el capital simbólico y prestigio del principal evento paneuropeo de televisión, el festival de la canción, por los intereses creados del lobby económico.
En otras palabras, la reciente resolución de la Asamblea de la UER ha resultado una farsa y un despropósito que deslegitima la organización, el Festival de Eurovisión y el papel de las radiotelevisiones públicas de algunos países que raudo expulsaron a Rusia con motivo de la invasión de Ucrania y hoy deciden mantener una delegación sionista, progenocidio y criminal en medio de la matanza que no cesa de víctimas civiles por el Gobierno de Netanyahu.
Ganan, en suma, la impostura y la corrupción moral. Se vulneran los estatutos, se acentúa la crisis reputacional, se minusvaloran las protestas ciudadanas de las audiencias europeas, mayoritariamente en contra de la participación de Israel, y se engaña a la opinión pública con un falso alto el fuego y soluciones de maquillaje como revisar el sistema de votación, «reforzar la confianza del certamen», incluyendo medidas para desincentivar campañas externas de voto manteniendo mitad jurado profesional y mitad público, pero con salvaguardas adicionales.
Esto es, para los responsables de la UER nada ha sucedido de un tiempo a esta parte. El show continúa. Las mujeres, niños y civiles asesinados deben dejar paso a los focos y espíritu celebratorio del festival. No he visto mayor indignidad en mucho tiempo. Tanto que parece claro que, tras Ginebra, solo tenemos dos alternativas posibles: refundar la UER relevando a los responsables de este despropósito al frente del Festival y la gestión institucional o salir de este organismo en franca decadencia y crear un espacio que cumpla los principios fundacionales que dieron origen al Festival de Eurovisión.
No estaría de más que RTVE lidere, con otras televisiones públicas, un festival como el Benidorm FEST en defensa de la paz, reforzando su papel de puente con nuestros espacios geoculturales de referencia: sea el Mediterráneo o Iberoamérica.
En los tiempos que corren está el de Air Force One, perdido por las nubes, los encumbrados sin sentido y la multitud que reclama derechos y libertades, en Minneapolis o en España, enfrentados a la dialéctica televisión y cultura o barbarie.
Algo similar a lo acontecido en Sevilla con el escritor de la RAE, incapaz de asumir el error —o, más bien, obcecado en su modus vivendi de las anteojeras ideológicas—, tratando de zanjar la polémica con una tribuna en El Mundo, lo que ya dice todo.
No, señor Pérez-Reverte, ni rigor, ni diálogo, ni metódico ni guerra que seguimos perdiendo. La única guerra que se ha perdido es la suya propia y la escasa credibilidad que piensa que atesora entre exabrupto y chascarrillos de cuñado de saldo.
Y permita el lector que lo argumente, en primera persona, puesto que fui uno de los contactados para debatir con Espinosa de los Monteros y tuve a bien declinar desde el principio tal propuesta, por tres motivos que parece que el Alatriste sigue sin alcanzar a entender.
Primero, el título no solo resultaba ofensivo, a lo Pio Moa y su rigor mortis, apelando al cainismo hispánico atrabiliario, sino lo que es peor, con ello se fijaba un framing más que definido y tendencioso. El encuadre de las jornadas era, es y será —puesto que amenaza con persistir en el error— manifiestamente revisionista. Muy propio de los tiempos trumpistas que vivimos.
Segundo, la falsa pluralidad del programa, en género e ideología, con presencia mayoritaria de criminales de guerra, sionistas manifiestos y voces que nada tienen que decir ni pensar en público sobre la cuestión, no invitan precisamente a debatir sino a todo lo contrario.
Si el rigor es para el académico de El Hormiguero básicamente espectáculo o pura provocación, está todo dicho. Ahora bien, el pluralismo no se alcanza con poner a un fascista declarado a farfullar e invitar a un diputado de IU en minoría. El pluralismo es también social y, además de políticos y escritores afines, debiera haber pensado en invitar al movimiento memorialista y las víctimas del golpe de Estado y el genocidio franquista.
Y, por último, no cabe asumir una invitación malintencionada como esta en los momentos que vivimos por un sentido inapropiado de la oportunidad histórica de un encuentro en medio de la emergencia neofascista que por miopía intelectual o vanidad extraviada no alcanza a reconocer, previsiblemente porque padece lo que Vázquez Montalbán denominaba «franquismo sociológico».
Y claro, termina por mentir hasta el aburrimiento, sobre el cartel y sobre el motivo de la cancelación que atribuye a la ultraizquierda. Hemos de inferir, con su razonamiento, que Espinosa de los Monteros es un modélico conservador y quienes cuestionamos tal desaguisado, unos ultras.
Pero es justamente al revés en el mundo alterado que sufrimos por el principio de inversión semiótica. Supongo que sabrá lo que es, si ha leído a Umberto Eco, o algo de semiótica conocerá, que para algo es académico de la Lengua. El próximo 19 de febrero, por cierto, celebramos el aniversario de su fallecimiento.
Tuve el honor, como decano de la Facultad de Comunicación, de proponer y presidir su doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla. Podría haberse ocupado de ello hablando de letras en Sevilla. En cualquier caso, haría bien el fabulador de cancelaciones que cuando trate el golpe de Estado y la Guerra Civil no sea tan elitista, desenfocado y altanero y convoque a víctimas y movimiento memorialista si alguna vez le da por escuchar y aprender, y trata de pensar por qué la mayoría social ha cuestionado con tanta indignación un programa tan penoso.
De momento, sigue en sus trece. No esperaba menos de tanta obcecación. Pero cabe preguntarse si esto de los encumbrados tontopollas sin sentido, en realidad, de tonto no tienen ni un pelo, que más bien tienen claro a lo que juegan. Solo se me ocurre aplicar las lecciones del sabio de Tréveris y observar por dónde fluye el dinero: sea para vender libros, hacer negocios con las Big Tech o favorecer los intereses rentistas del capital financiero especulativo que también cotizan al alza a golpe de click.
La realización del valor no es posible sin desvalorizar el sentido común o los bienes públicos, sin intoxicación, sin desbrozar el camino de leyes que regulan los derechos y las libertades públicas de todos. Y en esa fase estamos, volviendo a los tiempos que tanto gustan al escribidor de arrojados caballeros y ejércitos imperiales, hoy mutados en pioneros del tecnofeudalismo.
El periodismo que viene
Que el ecosistema informativo ha de reconfigurar su organización y modelo operativo es una sentencia ampliamente compartida por la profesión y el sector desde hace tiempo. La automatización iniciada en muchas redacciones ha llegado para quedarse y revolucionar, disruptivamente, las formas del oficio, como antaño el ordenador —lean a Anthony Smith— vino a alterar el proceso de producción de información tanto artesanal como industrializado.
La IA no es, en suma, como estamos viendo, un fenómeno coyuntural ni secundario. La propia cobertura del secuestro del presidente Maduro ilustra la importancia que adquiere, en la instrumentalización bélica de la propaganda, la producción de imágenes y textos ex profeso.
Nuestras democracias y la propia economía de medios están inexorablemente emplazadas a pensar y definir qué hacer y sobre todo cómo organizar el sistema informativo ante este panorama futurista de la hipermediatización. Los efectos de la implementación irreflexiva de la IA así lo aconseja cuando se extienden los procesos de desinformación, sesgos, opacidades, inseguridad, dependencia y manipulación de la audiencia y de los propios periodistas.
En este horizonte, las empresas periodísticas han de impulsar institucionalmente la I+D+i, desarrollar laboratorios de experimentación, impulsar la accesibilidad y control interno, la dialogía de cocreación con el público, la exploración de nuevos formatos.
Y el legislador regular en defensa de los derechos de transparencia, autonomía y formación de la ciudadanía. Más allá de la ética y deontología profesional, es necesaria la implementación de normas que den certidumbre, garantías jurídicas sobre usos, desarrollos y estándares técnicos. En juego está la redefinición de la relación periodistas/medios y audiencia y la organización equilibrada de la estructura de la información.
Existen, de facto, ya varias propuestas de regulación frente al aceleracionismo tecnológico que buscan equilibrar la innovación y el control social, los riesgos sistémicos y el trabajo artesanal frente a las amenazas de la Inteligencia Artificial generativa.
La UE ha sido la primera definir, a nivel mundial, un marco general de adaptación de la IA a la economía de la comunicación y los mundos de vida, en términos incluso de ciberseguridad. Aunque España no ha avanzado en la adaptación del Reglamento Europeo, comunidades autónomas vienen desarrollando iniciativas como el Programa de Aceleración de ZIUR en Guipúzcoa para adecuar las empresas tecnológicas en materia de ciberseguridad.
Las auditorías, evaluación continua y verificación de contenidos va a ser una norma común en todas las empresas de producción de contenidos, esperemos que obligatoriamente, o el peligro es debilitar la confianza en nuestros sistemas de representación no tendrá camino de vuelta.
Lo hemos visto con la proliferación de los charlatanes de feria —autodenominados sospechosamente, influencers— en la red. Son, sin embargo, escasos los proyectos dirigidos a la ciudadanía digital, las propuestas orientadas a reducir las brechas tecnológicas y cognitivas que determinan la desigualdad en el acceso incluso a recursos básicos como los procedimientos de la Administración pública.
No hablamos de simple transferencia tecnológica que el ministerio de Oscar López lo ha hecho con creces, si pensamos en la pequeña y mediana empresa y en el sector de la comunicación, sino fundamentalmente de los derechos digitales. Precisamos urgentemente marcos regulatorios que ponderen los impactos sociales, los efectos cognitivos y medioambientales del entorno o ecosistema cultural por los que grandes corporaciones como Google y sus agregadores de noticias socavan aún más el principio de pluralismo interno y la diversidad de contenidos, enfoques y conocimientos en la galaxia Internet.
El control democrático y la reapropiación social de herramientas como la IA no se garantizan con programas formativos como el proyecto HAZ de RTVE PLAY. Es preciso diseñar plataformas digitales de dominio público y procesos y dispositivos de fiscalización democrática del proceso de automatización hoy por hoy dominado por las grandes big tech.
La comunicación es un bien común y, en consecuencia, todo proceso informativo debe ser objeto de deliberación, intervención y escrutinio público por la sociedad civil y el Estado, si hemos de garantizar la transparencia algorítmica frente a la actual concentración de datos en manos de los GAFAM.
Un periodismo sin directrices para la implementación socialmente responsable de los nuevos sistemas expertos de IA generativa es dar vía a una política de vulneración sistemática de los derechos humanos y las libertades públicas.
Existen, bien es cierto, buenas prácticas de adaptación y desarrollo de las nuevas herramientas de automatización para hacer sostenible financieramente los medios periodísticos, cada día más dependientes de las grandes plataformas de Silicon Valley, pero falta estrategia, política de Estado y voluntad transformadora tanto de los actores clave del sector comunicacional como de los Estados miembros de la UE.
Un reciente informe del Consejo de Europa revela que, pese a la oportunidad de nuevas fuentes de ingresos para una mayor autonomía informativa, tal y como establece el Reglamento de Libertad de Medios recientemente aprobado, la innovación y adaptabilidad de la industria periodística es más bien baja, los esfuerzos de capacitación de los profesionales en la actualización de sus competencias ante los nuevos modelos de negocio irrelevante, y la colaboración en red con otros actores y la propia audiencia prácticamente inexistente. Prevalece una concepción decimonónica de autorregulación —en el mejor de los casos, cierta transparencia sobre usos de imágenes de IA y donaciones—. Y poco más.
El resultado, como pueden imaginar, es el que conocen: un periodismo atlantista propio del clima de guerra fría, rehén de las corporaciones que nos han declarado enemigos, con discursos sobre el peligro del oso de Moscú mientras Trump somete a medios autóctonos, periodistas estadounidenses y cadenas de distribución a la versión rancia y chata de la Casa Blanca.
En lugar de un periodismo de excelencia, el periodismo que viene se asemeja más a un trasunto de la prensa amarilla y de partido, preindustrial, propagadora de bulos, montajes y falsas noticias que se traducen en campañas de linchamiento mediático y sabotaje de las instituciones democráticas.
La potencia de esta deriva ha alcanzado tal grado que ha penetrado incluso la propia Comisión Europea y nuestro sistema mediático desde principios del presente siglo. El alud de programas, reportajes, espacios y redes de desinformación es tan intensivo que para secuestrar a un presidente electo no precisan siquiera mentir: basta con enarbolar el poderío del Pentágono en forma de guerra de las galaxias. El imperio siempre ataca dos veces.
Hay quien argumenta que vivimos una situación semejante a la guerra sucia de Reagan contra Nicaragua. Quizás nunca dejamos de estar en ese tiempo informativo de las operaciones encubiertas. Mientras nos asustan en Europa con la amenaza de Putin y sus actuaciones entre bambalinas con la ciberguerra, la campaña de Trump y el muro de Wall Street avanza posiciones y somete a Europa a la humillación, la dependencia y la irrelevancia a todos los niveles y en todos los frentes culturales —el informativo, desde luego—, con cipayos incluso pidiendo en redes que nos invadan.
Periodismo lo llaman. Guerra cultural, dicen otros. El caso es que la CIA y los GAFAM nos han convertido en protectorado y van camino de colonizar definitivamente el oficio según el modelo Fox News. No tenemos tiempo en esta columna de una anatomía del cercamiento informativo que sufre el periodismo patrio, pero sí señalar que la excepción es la regla de la norma comunicacional trumpista.
En términos de Brecht, estamos padeciendo severas restricciones en forma de capitalismo de vigilancia, normas SLAPP, mediawfare y la escalada militar que nos ha convertido en un triste protectorado de las inequidades imperiales. En este espectáculo circense de la guerra en directo, el secreto oficial es la cultura informativa dominante y la razón de seguridad nacional el libro de estilo con el que se quiere evitar veleidades a los Assange.
No lo lograrán. El cerco de poder financiero, instituciones judiciales y capitalismo de plataformas nunca podrá impedir el derecho a saber del público ni la entrega heroica de periodistas que saben que el mejor oficio del mundo consiste en trabajar por el bien común: los Derechos Humanos y las libertades públicas.
AGUAFUERTES ANDALUZAS. Crónicas ácidas sobre medios y mediaciones
En el año 1928 el escritor argentino Roberto Arlt inicia la publicación regular en el diario El Mundo, de una serie de crónicas urbanas, que con estilo desenfadado, irónico y por momentos humorístico buscaban abordar temáticas populares y de la vida porteña mostrando la complejidad y las contradicciones de la ciudad de Buenos Aires a través de la observación de sus calles y su gente. A lo largo de cinco años publicó estos textos literarios en la sección denominada “Aguafuertes Porteñas” y al cabo de un tiempo estas crónicas urbanas fueron compendiadas en un libro en 1933.
Luego de leer el libro de Francisco Sierra, la analogía fue inmediata: se trata ni más ni menos que de 146 aguafuertes, escritas a lo largo de cinco años en formato de colaboraciones habituales para diversos medios de comunicación entre ellos Mundo Obrero, Andalucía Digital y Diario de Sevilla, más algunas otras escritas por encargo para Le Monde Diplomatique, revista El Salto, diario Público y revista de Crítica y Pensamiento, entre otras, donde Sierra consigue analizar, desde un registro mordaz, incisivo e irónico la dialéctica de ese otro territorio que habitamos constituido no sólo de medios de comunicación tradicionales, sino de redes y medios digitales, plataformas de contenido y una multiplicidad de mediaciones culturales.
Y es su lugar de enunciación como intelectual y como andaluz, lo que nos aporta cuotas equilibradas de humor y acidez en los análisis lúcidos y complejos que produce en cada una de estas crónicas del presente.
Sierra es un escritor prolífico y despliega su talento en diferentes registros: se mueve con fluidez de la lección y el juicio sumarial a la alerta social sobre redes corporativas, de la apelación prescriptiva a la sanción provocadora, del comentario satírico a la crónica interpretativa y lo hace desde la ironía, la reprobación, la denuncia explícita o la especulación.
Si las Aguafuertes Porteñas de Arlt funcionaron como un espejo de los cambios culturales, sociales y políticos de la Buenos Aires de inicios del siglo XX, las Aguafuertes Andaluzas de Sierra nos devuelven un espejo trizado lleno de contradicciones y preguntas acerca de las posibilidades de las mediaciones sociales en el siglo XXI frente a los poderes políticos y corporativos y la concentración del capital a nivel planetario.
Sierra, no deambula por la ciudad para contar sus personajes, miserias y contradicciones, en cambio lo hace por los medios de comunicación, por las redes, por los espacios políticos de debate, por los foros ciudadanos, por las tertulias y ateneos. Se imbrica en las agendas de debate político, en las manifestaciones callejeras, en los foros de Internet, y busca cual “flaneur” observar y analizar un espacio público ampliado, que va desde los medios a las calles, desde las mediaciones sociales a las redes digitales en tanto estructuras de poder, y que reclama por tanto claves de lecturas complejas, toda vez que el punto de partida no es la equidad de participación y el diálogo racional en la esfera pública, sino en cambio una profunda asimetría entre actores que a pesar del crecimiento exponencial de medios y redes, no logran alcanzar la paridad expresiva y en muchos casos persisten en la afasia en relación a sus agendas.
Sierra se vale de neologismos curiosos y ocurrentes y de un diccionario versátil y provocativo para describir lo que ve a su paso por el espacio político y mediático: Trumpantojos, Pijus Magnificus, la Cofradía de los Cipotones, Timofónica y el Rey emirato, patizambos, elite estraperlista, son algunas de las expresiones que encontramos en su escritura barroca, densa, poblada de interpretaciones y datos complementarios que demandan una lectura atenta y cómplice por parte de los lectores.
Se disfrutan especialmente los diálogos que entabla en un presente sin tiempo, con el pensamiento de Julio Anguita, Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Gramsci, Manuel Sacristán, Karl Marx, Paulo Freire o Juan de Mairena entre muchos otros, para poder pensar desde el sur y desde abajo las profundas contradicciones y conflictos que acontecen en la cultura contemporánea, los territorios, los medios públicos, la democracia y más ampliamente en la escena mediática local, nacional e internacional.
Así como la aguafuerte consiste literalmente en una técnica agresiva que corroe el metal develando un relieve nítido, Sierra consigue con estos textos, trazar una agenda político-intelectual definida y precisa, identificando zonas cruciales para la reflexión y acción transformadora.
Estamos frente a un volumen de 559 páginas, que se lee con fluidez —y se disfruta!— donde se compilan en una secuencia ordenada textos periodísticos publicados en los últimos cinco años que plantean desde múltiples ángulos y casos de análisis, la dialéctica de la actualidad informativa, en una perspectiva teórica y política nacional e internacional, pero con un detalle no menor: el que escribe es un intelectual de origen granadino, con un refinado sentido del humor y es además un político de izquierda que reivindica desde una mirada andaluza un pensamiento emancipatorio y el principio de esperanza como estandarte. Dice para definirse: “algunos somos más bien proclives a la ironía y la risa, único antídoto contra tanta ignominia y discrecionalidad”. Y por tanto, su escritura, tal como él mismo dirá al referirse al estilo del gran maestro Antonio López Hidalgo, va “del oxímoron a tropos del juego y el exceso” y consigue así que el lector “ría, se conmueva, tienda a encabronarse o navegar por los ríos de la memoria”.
No es un libro para incautos, antes bien lo es para funambilistas, que se animan a transitar zonas de incertidumbre. Es además, un libro que funciona como mapa nocturno para reflexionar sobre territorios tan diversos como la política, la literatura, los regionalismos, los GAFAM o el Rey emirato, pero a partir del pensamiento crítico como clave de lectura del mundo. Entre las balizas que nos aporta este mapa para transitar en la oscuridad hay una advertencia de Brecht: “Consideren extraño lo que no lo es/tomen por inexplicable lo habitual/ Siéntanse perplejos ante lo cotidiano/ Traten de hallar un remedio frente al abuso/ Pero sobre todo, no olviden que la regla es el abuso”.
¡Ánimo valientes y buena lectura!
Maneras de vivir
En la antigua China, todo consejero del emperador debía cumplir el principio de gobierno justo y, en consecuencia, las palabras debían significar su contenido efectivo. Pero en estos tiempos de algarabía, insultos y mala praxis periodística la política de la palabra viene determinada exactamente por todo lo contrario. El trumpismo se distingue, sobre cualquier otro rasgo característico, por la disociación cognitiva, por maneras distintas de contar lo que se vive traspasando los límites de la razón de lo que otrora los portavoces de los significantes flotantes venían explorando. Aunque la obligación de dar publicidad al contenido de la interlocución y dejar registro de la acción política es consustancial a la democracia, la charlatanería insulsa, la beatería de consumo y los discursos de saldo y ocasión se han instalado en nuestro sistema informativo acentuando las discordancias de los dichos y los hechos.
En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde a todos los niveles se generaliza la razón cínica, atender a las prácticas que acompañan los discursos es el primer paso para dejar en evidencia a los odiadores profesionales. Contra la premeditada política del opio entontecedor de las pantallas, contrario a la frónesis, frente a la contemplación del bien común como fuente inmediata de conducta, conocimiento y acción moral, es hora de vindicar la salud pública, un orden del discurso y del dominio público que cuida las formas y el sentido originario de la palabra enunciada.
La libertad política resulta de la situación y contexto histórico. Si se adultera, violenta o intoxica, la libertad es socavada. Por ello, necesitamos más democracia, y normas sancionadoras frente a los abusos de hecho. Libertad, responsabilidad y sanción como garantía contra los liberticidas que minan la confianza de la población tergiversando dichos y hechos. Se trata en fin de decir lo que se hace, hacer lo que se dice y cultivar el principio de diálogo público, como nos legó Julio Anguita, con coherencia y rigor. Otra manera de decir e intervenir públicamente antagónica a la de los que viven por encima de nuestras posibilidades, que, por cierto, no olvidemos, tienen nombre y, sobre todo, apellidos.
Decía el bueno de Juan de Mairena que el problema de España es la fragilidad de la cultura oficial. Un país con una derecha atrabiliaria, un líder de la oposición cansado de repetir lo mismo, en lo que no cree, una izquierda dividida y titubeante y una monarquía corrupta y en huida o caída libre, da para cualquier cosa. Por ello, precisamos fortalecer las instituciones democráticas ante aquellos que están enrocados en la lógica destituyente, sea para invalidar la ley Montoro (la relación inversamente proporcional entre riqueza y transparencia), para combatir el despojo de la oligarquía económica que, por sistema, oculta los intereses y manejos de la acumulación por desposesión o, simplemente, para poner en evidencia la ley de la dominación (la relación directamente proporcional entre la violencia del discurso contra toda regulación y la corrupción sistémica que se alimenta de la nostalgia de la cultura del estraperlo). La misma del rey emirato, que acaba de publicar sus memorias, y tararea suspiros de España, con la impostada reacción de la prensa escandalizada que siempre colaboró en imponer un tupido velo en torno a las fechorías del campechano. Todavía hoy no desclasifican los papeles del 23F que retratan a la corona como lo que es: fascista y contraria a la democracia. Ya lo dijimos cuando nadie se atrevía a hablar. No hay reconciliación posible, la monarquía es una porquería. Y los Borbones, la Casa Real, una cueva de ladrones que ha enmierdado por siglos España. Conviene recordarlo cuando todavía hay quien se altera por una portada de El Jueves o por el grafismo de programas como Cachitos de Plata y Cromo. Ante la crisis institucional de la corona y los comisionistas que viven a expensas del erario público, la pulsión plebeya ha dictado sentencia. Se acabó. Los tiempos del singular en primera persona, de la hermandad de la saca, la retórica grandilocuente de los vendepatrias y expropiadores de lo común que hablan de infierno fiscal mientras viajan a Ginebra, o trabajan para los grupos del IBEX35 de espaldas al escrutinio público, ya no cuela. Y por más que se empeñen los amigos de Milei, los de la libertad retrocede, en ocultar las fechorías anulando toda fiscalización, de Baleares a Andalucía, la pulsión plebeya anuncia movimientos tectónicos. La sociedad civil organizada no va a cesar de exigir sistemas de información públicos, registros de los grupos de interés y gobierno abierto. Mientras, los de siempre, abonados a la escuela austriaca, quieren, como el trumpismo, socavar el dominio público de la información institucional. Se creen, como Milei, los listos o avispados de la turma. Pero no pasan de giles. Como demostrara un sabio amigo, a un pendejo se le reconoce porque va de listo, no es consciente de su estupidez supina, y no resulta más que un cantamañanas a lo Frigodedo, que no sabe del frío ni de la intemperie pues siempre se lo lleva calentito, y tiene la desfachatez, a lo Martínez el Facha, de no dejar de señalar al adversario. Pero, hete aquí, que la estulticia es del orden de la avaricia. Y, por fortuna, la teología política de la imbecilidad no se sostiene en el tiempo.La verdad del ser humano, sentenció Juan de Mairena, es la tontería inagotable y en algunos casos, como la derecha ultramontana de este país, agotadora. Pero la ilustración oscura no es ilimitada ni sostenible en la democracia deliberativa, no puede perdurar sin dominio público, ni el debido respeto o cuidado del ámbito de lo común, aun considerando el eco y alcance que aparentan tener en la calle.
Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social y, por lo mismo, el consenso fundamental sobre el sentido que define la propia condición de los conflictos requiere la organización y la forma, sistemas de información, que hagan posible la convivencia democrática. O, como decía Gramsci, un cierto orden. El discurso de la derecha ultramontana persiste en su modelo plutocrático de dominio de la oligarquía financiera y el tecnofeudalismo sin sustento ni consistencia. En estos delicados momentos, la disyuntiva, es elegir entre socialismo o barbarie: o avanzamos en información y transparencia protegiendo las normas de obligado cumplimiento, la ley y los canales de acceso y participación ciudadana, o se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden que atacan la justicia social y al propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.
La sociedad reclama cada vez más transparencia. Tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad. Por ello, es hora de desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático. Por con/ciencia, porque todo debate contrario al registro y los sistemas de información compartida no tiene otro cometido que validar el dominio atado y bien atado de los intereses creados. Y ya es hora de pedir la paz y la palabra porque sabemos que es posible otra forma digna de vivir.
Pim, pam, pum… RTVE
En un momento de guerra cultural, de campaña contra el dominio público de las derechas, con una campaña sistemática de deslegitimación y ataque a RTVE, sin precedentes, pensar la relación cultura y política se antoja estratégico. En cuestión está la política cultural, ni más ni menos, pero también el modelo de comunicación y de Estado. El posicionamiento de la Corporación contra la UER abrió un parteaguas que en cierto sentido está operando como brújula o termómetro del clima de opinión que apunta al necesario cambio de sentido en la orientación institucional de la teledetodos. Mientras, Ayuso juega a la retórica del guerracivilismo desde Telemadrid, y el portavoz de Vox amenaza con entrar en el ente público con lanzallamas. Exabruptos, puede pensar el lector, pero el duopolio televisivo hace meses que ha iniciado una cacería, pim, pam, pum, contra los profesionales de la cadena pública. El dinero manda. Es una cuestión de Economía Política. Pierden audiencias e influencia para definir la agenda pública sobre vivienda o política económica. Por eso cabalgan a lomos del franquismo sociológico al modo Ana Rosa Quintana. Ya advirtió el bueno de Vázquez Montalbán sobre la nociva función de periodistas e intelectuales que interfieren en la esfera pública al servicio de la oligarquía económica. En Panfleto desde el planeta de los simios denunció la operación de descrédito de la razón crítica protagonizada por una beautiful people intelectual, compuesta mayoritariamente por ex jóvenes filósofos y líderes de opinión que conocían los caminos que llevan a la mesa del señor, según la antigua enseñanza del escriba sentado, a condición, claro está, de alimentar la espiral del disimulo de la corrupción, el rentismo, el capitalismo de amiguetes, la cultura del estraperlo, el telespañolismo, la patrimonialización, el caciquismo y la chabacanería populachera.
Si la verdad nos hace libres, el cultivo de la razón, sin equidistancia, procurando el cultivo de la filosofía de la sospecha, es como nos enseñara Vázquez Montalbán la única forma de defendernos. Pues permite preguntarnos, indagar y pensar del revés el mundo invertido que habitamos. Esta es la clave de la crítica desde la mesura y distancia del pensamiento reflexivo y la cultura de problematización de lo real concreto. Como Gramsci insistía, se trata de hacer inteligible la actualidad y sentar las bases de un liderazgo moral e intelectual liberador para las masas. Este es el nodo en común del decir y hacer otra política del acontecimiento informativo. RTVE lo está haciendo yendo al grano, con malas lenguas que niegan que todo es mentira, dialectizando la actualidad y coyuntura política. Por eso es objeto de una campaña de descrédito. La paradoja es que cuanto más se agudizan los ataques contra la Corporación pública más crece la confianza de la audiencia en la teledetodos. Debe ser, digo yo, porque las gentes se han dado cuenta que ATRESMEDIA y MEDIASET, siempre juegan a despistarnos para esquilmar nuestra cartera y la hacienda pública. Para ellos, abonados a la razón cínica, todo, en efecto, es mentira. Pero otra televisión es posible y hay que avanzar lo más posible en una dirección distinta apostando por la mayor diversidad vertical y horizontal, innovando sobre formatos, ampliar la diversidad de contenidos, más allá de las tertulias, para que nuevos talentos, nuevas voces y estilos culturales distintos, encuentren en la casa común audiovisual su espacio de referencia y reconocimiento.
Un servicio público audiovisual adecuado a estos tiempos de la modernidad líquida debe innovar, arriesgar y apostar por la cultura, ofrecer diversos formatos, no solo el concurso o go talent.
RTVE fue el espacio de La bola de cristal, de Musical Express, de Tocata, un semillero de creatividad que pervive entre sus profesionales y la industria cultural y que, en lógica congruencia, debiera ser prioridad de la dirección. Como también debieran ser cuidados sectores de población, como los jóvenes o los más mayores, que hoy por hoy no encuentran programas específicos dirigidos a ellos. El concurso público fue una oportunidad perdida para democratizar la gobernanza del Ente, pero en los proyectos presentados por los candidatos a dirigir la más importante empresa audiovisual del Estado hay un cúmulo de ideas y propuestas que cumplirían con las expectativas de la ciudadanía y el sector. No es tiempo de flaquezas o imposturas. En juego está no solo un modelo de radiotelevisión, sino el futuro de la democracia. Probablemente, los de la motosierra persistan en la narrativa de la ideología progre. Conviene pues dejar claros los términos de la disputa cultural en curso. RTVE o barbarie. O información y pluralismo interno o censura modo Milei y Álvarez de Toledo.
Estos días que homenajeamos a Manuel Vázquez Montalbán, con motivo de la edición de sus artículos en Treball y Mundo Obrero, convendría seguir, punto por punto, sus enseñanzas y articular mediaciones productivas frente a la propaganda de los macarras de la moral. La producción social de la realidad en la barricada mediática exige volver al magisterio de quien supo escribir contracorriente, desde la clandestinidad, militando, a lo Rodolfo Walsh, en favor de los que no tienen voz, ni derecho a la paz y la palabra, ejerciendo el periodismo para intervenir y desplegar textos de potencia liberadora, como una suerte de ejercicio virtuoso para la autonomía. No otra cosa es la comunicación, en fin, que la pasión incandescente del funambulista que, en la cuerda floja, arriesga en serio el cuerpo, el corazón y la propia vida: por lo común.
Efecto zoom
No son estos los tiempos de Lazarov proclives a experimentar y tratar de contribuir a la innovación en el sistema televisivo. Paradoja sobre la paradoja, en la encrucijada de una sociedad que muta su ecosistema cultural por la cuarta revolución industrial, la pequeña pantalla televisual renuncia a su razón de ser disruptivo con el que la cultura de masas abrió ventanas al mundo.
Así que del efecto zoom de la tele de la era Lazarov hemos pasado en RTVE a ver desaparecer uno de los pocos programas sobre tecnología de la oferta audiovisual poco antes de que cumpliera veinte años de emisión, dejando huérfanos a miles de telespectadores.
Me refiero al programa ZOOM NET. En vez de potenciar y actualizar este tipo de programa en un mundo cada vez más tecnológico se ha apostado por cerrar un programa que cumplía un Servicio Público estratégico. La Producción Interna sigue menguando mientras las productoras externas crecen y perdemos contenidos claramente orientados a la inmensa minoría.
No renovar, por ejemplo, Culturas 2, un espacio que, en su día a día, tenía entrevistas en el plató, actuaciones en directo, ya sea de canto, baile o teatro musical, y que también contaba con críticos en forma de colaboradores, no es la vía virtuosa.
Y así se lo trasladamos en el Senado al presidente de la Corporación, cuyos datos de audiencia son inobjetables. Pero convendrá el lector que en la era Trump y Silicon Valley hemos de reforzar y mantener contenidos que marcan la diferencia en la oferta audiovisual de nuestro ecosistema informativo hiperconcentrado.
Frente a una deriva mercantil, RTVE tiene el deber de ser el referente de la excelencia audiovisual por su rigor, pluralismo y servicio a la ciudadanía. Y no solo porque lo obliga la Ley 17/2006 y el Manuel de Estilo del ente sino por política cultural.
Los principios básicos de interés general y servicio público presuponen en este sentido la apuesta por formatos y géneros que cultiven la creatividad y experimentación de los profesionales. Esta ha sido la historia de la tele de todos. Pero para ello, bien es cierto, es preciso cumplir una condición.
No hay cuentos sin cuentas, no es posible el audiovisual público sin economía política. La estabilidad financiera y el marco fundamental de desarrollo de la empresa con un nuevo mandato marco y un contrato-programa están por definir.
El próximo año, 2026, esperamos que la Comisión Mixta de Control de la RTVE apruebe un nuevo documento para su planificación estratégica y que siga la línea de la BBC con, al menos, el 60 por ciento de su programación de factura propia.
Algunos hace tiempo venimos apostando por un modelo alternativo de televisión pública con empleo estable, ahorro de costes, pluralismo, autonomía del Gobierno y claramente al margen del cerco mediático que el duopolio audiovisual marca como agenda.
Estos días, la Plataforma de Televisiones Públicas en Lucha vienen vindicando una hoja de ruta en esta dirección a partir de la denuncia de la injerencia política en las estructuras directivas y las redacciones de los medios que pagamos todos.
El caso más grave es el de Galicia, en protesta con los Viernes de negro, y Andalucía, donde los cribados de cáncer de mama y los casos de corrupción desaparecen de los informativos sin vergüenza alguna mientras se avanza en el diseño de redacciones paralelas y privatizaciones vía externalización injustificable salvo para aumentar la cuenta de resultados de productoras afines con el consiguiente aumento de gasto público.
Llegado a este límite y ante la indignación por lo visto y oído en los medios públicos, los profesionales demandan de los grupos parlamentarios en el Congreso una acción, podría ser un Pacto de Estado por los Medios Públicos consistente en:
- El compromiso de los grupos con la defensa del servicio público de comunicación audiovisual, fundamental en democracia, de las amenazas que enfrenta, derivadas básicamente de la injerencia gubernamental, política y económica que impide a las y los profesionales de la información ejercer la misión de servicio público que tienen encomendada con plena autonomía e independencia.
- Legislar, y aplicar el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), en todo lo que concierne a las medidas que esta norma contempla para garantizar la independencia de los medios públicos, la autonomía editorial plena, la transparencia de los sistemas de gobernanza y el blindaje de las profesionales frente a presiones e injerencias, así como la determinación clara de la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la EMFA.
- Garantizar que el nombramiento de los equipos directivos se realice en todos los casos por procedimientos realmente abiertos, transparentes y no discriminatorios (mérito, igualdad y capacidad), con duración limitada (no coincidente con los gobiernos) y por mayorías cualificadas de los parlamentos para evitar perfiles alineados con quien ostente el poder.
- Promover la conformación de consejos de administración de los medios públicos con profesionales solventes e independientes de contrastada trayectoria.
- Contar con estatutos profesionales y/o consejos de redacción, determinantes en la actuación institucional como por ejemplo los Consejos Profesionales.
- Garantizar que la financiación de los medios públicos sea plurianual, estable y adecuada, basada en mandatos de servicio público definidos y evaluables, con contratos-programa plurianuales.
- Poner fin a la externalización de los servicios informativos, y los distintos tipos de producción externa no justificables a partir de un sistema de cómputo y verificación en defensa del interés público.
- Establecer mecanismos garantistas de control y vigilancia del servicio público y los principios constitucionales de igualdad.
Se trata claro está de un modelo y lógica de servicio público que nunca ha estado en la agenda principal de los partidos políticos y que, por lo mismo, constituye un déficit democrático en nuestro país.
Confiamos que esta plataforma de protesta, aúne voluntades, articule procesos de deliberación y haga posible lo que, en verdad, en tiempos del trumpismo mediático es más necesario que nunca: democracia y pluralismo informativo. No es poca cosa, créame el lector.
«No le pedimos que defienda la universidad pública, sino que liquide su deriva mercantilista»
La virtud de Montalbán
Dice —es un decir— que los tiempos de los Teo León Gross y Antonio Naranjo, de la manipulación en Canal Sur y la censura persistente de los Quirón de siempre, es el peor periodo de la historia que jamás ha vivido la profesión periodística y que contra Franco vivíamos mejor, aunque, paradójicamente, hoy el franquismo sociológico avanza galopante cultivando la guerra de la información, la organización corporativa del odio político de la extrema derecha y sus terminales mediáticas, activas como antaño hicieran en dictadura y durante la transición.
La diferencia, quizás, es que no abundan, en medios de referencia, periodistas virtuosos como Manuel Vázquez Montalbán. Pero las constantes son las mismas que diagnosticó en Informe sobre la información. Una politización, la activa toma de posición y ventaja de los grupos de presión de la oligarquía económica que cerca a los profesionales en la precaria dependencia de un juego perverso de alternancia bueno-malo, en el que descansa la manipulación integradora y la drástica represión, a veces sublimada, de toda voz crítica dispuesta a explorar otro relato de la historia.
“En caso de que el profesional de la información descubra que los molinos de viento son gigantes realmente y en ristre la lanza, entonces cae sobre él todo un mecanismo represor, en el que actúan mancomunados el Estado, la empresa y todas las superestructuras cómplices”. Desolador panorama pero no inédito.
Ahora, ante este paisaje mediático, la cuestión es, como siempre, pensar cómo avanzar, qué nuevas mediaciones productivas se pueden desplegar en un horizonte informativo tóxico y colonizado por la retórica fascista y tecnoutópica de los nuevos señores feudales.
Y a uno se le ocurre, si de algo puede servir, volver a los clásicos, aprender a leer la realidad con el método y rigor de Montalbán a quien estos días, coincidiendo con el aniversario de su muerte, rendimos homenaje, el debido tributo y reconocimiento a la ejemplaridad republicana, tal y como demuestra la antología de textos Militante y clandestino que ha editado recientemente Atrapasueños.
Después de Chaves Nogales y Corpus Barga, Vázquez Montalbán es, sin duda, el mejor periodista del pasado siglo XX. Su obra, a la par que singular, supuso una excepción en el panorama informativo hegemónico, no solo por su decidida articulación con la filosofía de la praxis, sino también y sobre todo por su criticidad al interpelar en todo momento, en forma de diálogo público, al ciudadano.
Así que si admite el lector una sugerencia, el atrevimiento a recomendar una lectura más enjundiosa que esta columna, asómese a las páginas de los artículos publicados por el autor en Treball y Mundo Obrero, y obtendrá un retablo panorámico y diverso, a modo de enjambre de posibilidades, que ayuda a comprender nuestro presente a partir de una lectura a contrapelo de la historia, como sugería Walter Benjamin.
Hablo de recuerdos vivos del futuro-presente en el que vivimos atribulados y confusos en la ceremonia de la desinformación de los Miguel Ángel Rodríguez de turno. Entre la represión y la integración, la lectura de sus artículos nos muestra una anatomía de los aparatos ideológicos del Estado y el modus operandi de los discípulos de Dovifat en defensa de las clases subalternas.
Nuestro autor en suerte siempre tuvo claro que ejercer el periodismo es intervenir, escribir al cabo de la calle, desplegar textos de actualidad liberadores como una suerte de ejercicio político-cultural. Era, como reclamara Larra, una cabeza valiente, capaz de poner el calor del corazón en servir a las clases populares sin concesiones a la frivolidad.
Conocía de primera mano la hartura de los de abajo, el «tanto peor, tanto mejor» de los Rajoy y palanganeros de la historia. Recorrió a diario, de la niñez a la vida adulta, cárcel incluida, los márgenes y la subcultura de la resistencia; conocía como el heterónimo de Machado las cartografías de la subalternidad y supo dar forma literaria a las tramas narrativas del engaño del orden reinante, retratando como nadie la España posfranquista en forma de sociología del despojo.
Cronista de la intemperie, su obra es un vasto y consistente legado cultural rico, diverso y penetrante que es necesario consultar para diseccionar con criterio los males que nos aquejan, más allá de la epidermis social. Nos referimos a la corrupción, el rentismo, el capitalismo de amiguetes, la cultura del estraperlo, el telespañolismo, el autoritarismo, la patrimonialización, el caciquismo y la chabacanería populachera.
Por no hablar de la función de periodistas e intelectuales sobre las que ya advirtió en Panfleto desde el planeta de los simios cuando denunciara la operación de descrédito de la razón crítica protagonizada por una beautiful people intelectual, compuesta mayoritariamente por exjóvenes filósofos, sociólogos de saldo y exjóvenes líderes de opinión que conocían los caminos que llevan a la mesa del señor, según la antigua enseñanza del escriba sentado. Vamos, lo que es el amigo Teo cuando censura, desinforma y manipula al servicio de la extrema derecha desde la tele de todos los andaluces.
Contra los cipayos de dudosa moral y siervos de la gleba de los GAFAM, toca pues, en la actual coyuntura histórica, aprender a hacer inteligible lo real concreto y sentar las bases de un liderazgo moral e intelectual liberador para las masas. Este es el nodo vital que Vázquez Montalbán nos legó, enseñándonos la virtud republicana del decir y hacer en común desde la política del acontecimiento informativo.
Ante las disonancias cognitivas, el filibusterismo, los trampantajos, el trilerismo de la oligarquía económica, los mitos de la propaganda de los herederos del régimen y sus formas fariseas de postureo en redes y en la cámara de la soberanía popular, siempre nos quedará la paz y la palabra, el periodismo anclado, radical, de veracidad contrastada, consistente no solo en el fondo, y trasfondo contextual e ideológico, sino luminosamente cuidado en la forma, hecho por orfebres e imagineros mayores de eso que fue y es, lo que el maestro López Hidalgo gustaba denominar «periodismo reposado».
Justamente mañana en Montilla recordaremos al maestro andaluz de la Periodística con la presentación del libro El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política, una obra que llega avalada por el primer Premio de Periodismo «Antonio López Hidalgo». Él, como el maestro del Raval, sabía bien que no hay verdad sin pasión. Y en eso andamos.