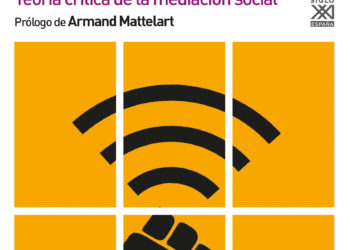Autor: Albert
La pandemia pone en cuarentena la propia idea clásica de espacio público – Entrevista a Francisco Sierra
La tasa Google
La política de tributación sobre servicios digitales no es un problema de armonización y justicia fiscal, sino sobre todo de soberanía y cuestionamiento del problema de la renta tecnológica, tan discutida por la teoría de la dependencia. Más allá de Stiglitz o Piketty sobre la necesidad de un impuesto digital global, la cuestión debe pues ser planteada como una batalla ideológica en el capitalismo de plataformas. Los argumentos en contra de actores como el BBVA, vía Rafael Domenech, sobre la afectación a la innovación y el desarrollo son la panoplia habitual del capitalismo corporativo que imponen como sentido común los oligopolios, hoy los GAFAM. Pero la historia demuestra lo contrario. Tales lecturas obvian la debilidad, por ejemplo, de España y la UE frente a Estados Unidos. La innovación, en fin, no se da en abstracto o sobre el vacío, sino en una estructura determinada de producción. Y la estrategia, ya lo vimos en el caso de la política audiovisual europea, de producir gigantes de la comunicación continentales termina favoreciendo a las majors y telecos de origen estadounidense, ahondando más si cabe el desequilibrio y dependencia de Europa en esta materia. Así, la actual deriva del capitalismo de plataformas es la lógica del monopolio en la extensión y explotación mercantil de la información. Cuando se afirma que la revolución digital es la era de la desintermediación se elude referir que las mediaciones entre usuarios, distribuidores, productores y proveedores de servicios tienen lugar con menos intermediarios que en la era analógica. Este control es debido a la escalabilidad y la lógica de redes de valor que alimentan las propias plataformas, además de complementar los ingresos y gastos entre servicios por medio de subvenciones cruzadas. Como explica Srnicek, una rama de la compañía reduce el precio de un servicio o de un producto mientras otra sube los precios para cubrir tales pérdidas, aprovechando la posición de virtual monopolio. Esta es la lógica extractivista hoy imperante, el progrom de lo que Éric Sadin denomina siliconización del mundo. El discurso del capitalismo de plataformas recurre para ello al tecnolibertarismo que empieza y termina con el alfa y omega de la inhibición del Estado y los poderes públicos, a fin de proteger un proceso considerado cuasi natural. Ahora, cuando medios como ZOOM pasan de los 10 millones de servicios diarios a 300, incrementando el volumen de negocio en más de 150%, con la pandemia, o la compraventa de grandes compañías como AMAZON destruyen el débil tejido del comercio de proximidad, cabe empezar a pensar que lo que se nos presenta como natural no es producto del azar, sino de la determinación social, y, por qué no decirlo, de la necedad de las autoridades que han dejado operar sin limitaciones a estos embajadores del neocolonialismo. Tanto así que hoy por hoy la dependencia de la UE respecto a Estados Unidos es más que notoria. Y pese a las evidencias, quizás por influencia de los lobbys norteamericanos de las punto.com, se ha evitado actuaciones contundentes de Bruselas contra los virtuales monopolios comerciales. Desde hace años, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (6/10/2015) se viene apuntando la necesidad de una regulación de los conglomerados de la llamada economía digital, sin que las autoridades comunitarias hayan mudado su política de gestos y amagos sin consecuencia real, en esta dirección. Las propias interpretaciones dominantes en la Comisión sobre normativa antimonopolio tienden a imponer lo que Prieto y Cabezudo denominan NET MERCATOR, una lógica de optimización de las telecomunicaciones que en nada tiene que ver con derechos universales ni prestaciones estratégicas de servicio y dominio público. Antes bien, se naturaliza la llamada por Philip Howard Pax Technica, en virtud del incremento exponencial de los nodos de conexión como consecuencia, se argumenta, del principio de libre flujo de la información.
Esta visión equívoca no es solo propia de actores como José María Álvarez-Pallete, Presidente de Telefónica. La mayoría de portavoces de la globalización piensan la revolución digital como una lógica universal, y democrática, de acceso irrestricto. Pero nada dicen de los pactos entre grandes corporaciones sobre precios, regulaciones globales y guerras económicas y comerciales contra aquellos países, como los de UNASUR, que osaron pensar en una red que no pasara por Washington o New York. Mientras, en la economía real, los sectores populares, como el mundo del taxi en España, han de ocupar la calle tras decenios de ser invadidos por los misioneros del gran capital en defensa del trabajo y sus derechos.
No sabemos si prosperará la tasa Google, en el seno de la UE, pero lo que es cierto es que, como demuestra el caso de San Francisco y la batalla judicial contra UBER, no estamos ante un videojuego. La experiencia histórica valida la tesis de Carlo Formenti sobre la lucha de clases del nuevo proletariado, precarizado en el capitalismo de plataformas digitales. Ya vemos de hecho cómo empieza la conflictividad social entre los sectores más vulnerables de las cadenas de ensamblaje global. La cuestión ahora es si pasamos de la externalización a cuestionar lo que hemos internalizado como introyección ideológica. A saber: toda tecnología es cultura, producción social, sujeta pues a relaciones específicas de producción. Y, como se crearon, pueden reinventarse. ¿Alguien en Bruselas está dispuesto a este ejercicio de imaginación y soberanía tecnológica?
Universidad y tecnología
Si la Universidad es una casa de citas o, peor aún, la razón de ser que la mueve como institución es la caza de citas –o, lo que es lo mismo, la fulgurante ascensión en el universo de los rankings y la eficiencia tecnológica–, puede decirse que la academia ha muerto.
Hace décadas, Adolfo Sánchez Vázquez advertía que uno de los principales peligros que acecha a la civilización y a la cultura modernas es justo la ideología tecnológica, el fetichismo, la vocación nihilista y encubridora de la tecnocracia como forma perfeccionada de la negación política y, a fin de cuentas, del propio dominio público.
La cuestión nuclear es si puede una universidad pública asumir tal racionalidad sin socavar sus propios fundamentos. Y la repuesta, a nuestro juicio, es clara: desde luego que no. Y lo podemos corroborar hoy que la pandemia ha convertido la universidad en sucursales de los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), usando Zoom, Team, Blackboard y otras herramientas tecnológicas que avanzan en la siliconización del universo social, el sueño húmedo de Manuel Castells y otros apologetas de la vacuidad tautológica propia de la racionalidad tecnocentrista.
El peligro de tal deriva es bien conocido. Como en el film de Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, que proyecta la distopía del nuevo milenio, donde personajes como Trevor, interpretado por William Hurt, transitan en un mundo globalizado –de Tokyo a París o Nueva York– para terminar en Australia mostrando a su madre ciega las imágenes y recreaciones de lo soñado y visto para su recreación, en un universo completamente digitalizado, donde reina la comunicación total, la lección que hay que aprender de esta película es clara.
No hay vida –ni pensamiento, diríamos– que no cultive el culto a la acción. No hay filosofía sin praxis, ni ciencia sin trabajo sobre lo real. El culto a la tecnología y el fetichismo de la técnica es la muerte de la razón y de la propia función social del conocimiento.
El pensador francés Lucien Sfez definía esta dinámica propia de las sociedades tautistas que realimenta una cultura cerrada en sí misma, autista, cuya justificación es, a todas luces, puramente tautológica, como un asalto, en fin, a la razón y toda lógica para la vida en común.
La era de la Inteligencia Artificial y del teletrabajo inaugura, además, gracias a la caja negra del dominio de la razón técnica, el tiempo opaco de la gestión de las multitudes por el algoritmo y el control a distancia, a veces en forma de estricto autocontrol.
Asistimos así a la explotación intensiva de una economía inteligente que, como estamos viendo, empieza por derruir la factoría del conocimiento, gran paradoja, en fin, la de la universidad digital a distancia, más virtual que real, sometida a los gigantes de cien ojos que todo lo ven, a lo Argos Panoptes, con la consabida transferencia de información de dominio público a corporaciones privadas y de datos sensibles, de investigación y desarrollo a compañías como Microsoft, tal y como hizo la Universidad de Sevilla con el correo electrónico y la consecuente protesta de todo el personal docente y de administración y servicios sin respuesta de las autoridades académicas.
El próximo curso, los docentes universitarios de Andalucía nos tememos lo peor, con un Gobierno autonómico incapaz y unos responsables universitarios incompetentes a la hora de comprender y analizar las alternativas posibles en la era de la llamada Sciedad Cognitiva.
Pero no es tiempo de lamento sino de cuestionar la dirección o curso de los acontecimientos en nuestras universidades, comenzando, como decía Marx, por formular las preguntas impertinentes que son, hoy por hoy, las más necesarias.
Así por ejemplo, ¿qué productividad es esta de un sistema, tipo Amazon, en el que los propios trabajadores saben y sufren la imposibilidad de responder a la irracionalidad de un algoritmo dictado por máquinas de no dormir? ¿O qué sentido tiene incorporar aplicaciones de código cerrado teniendo escuelas y facultades de Ingeniería Informática y capacidades sobradas, sin externalizar, para el desarrollo de sistemas apropiados, por no mencionar la existencia de herramientas accesibles de código libre, tipo Moodle?
La ausencia de soberanía tecnológica es la renuncia a un proyecto propio de educación superior, la subalternidad y dependencia de los gigantes estadounidenses o asiáticos. Así, hoy una universidad robotizada es una universidad que no sueña, y el sueño de la razón, que no siempre produce monstruos cuando depende de la tecnocracia, tiende a imponer una administración electrónica sin sentido, porque no siente en función del nuevo pitagorismo de lo ridículo o innombrable.
De la tecnocracia a la dedocracia, del universo Uber a la comida rápida, vamos a un modelo de Universidad de consumo bajo demanda, que es tanto como decir que la enseñanza es hoy un producto de usar y tirar. La ética del saber es remplazada por la vigilancia electrónica y la cultura académica socrática desplazada por el like de un alumno-consumidor que tiene siempre la razón, según le complazca.
Bienvenidos, en fin, al universo Disneygoogle. Un campus no apto para la inteligencia crítica, de momento, pues estamos convencidos que todo se andará. Como en otros luminosos períodos de la historia, el fracaso de la cibernética de salón tiene los días contados. Pa-ciencia a los académicos: la vida late más allá de las máquinas.
Marxismo y comunicación. Teoría crítica de la mediación social.
La teoría crítica, que nos había explicado el fundamento materialista de nuestra sociedad y ofrecido estrategias para transformarla, tiene un nuevo desafío. Nuestro tiempo ya no se caracteriza solo por las contradicciones que la desigual distribución de la riqueza entraña, sino que también se ve determinado por un nuevo escenario: el capitalismo de plataformas y la revolución digital que han hipermediatizado la cultura y generado nuevos antagonismos sociales. Para poder comprender la sociedad del siglo XXI tenemos que repensar cuestiones esenciales de la teoría del valor, la semiótica y la reproducción del sistema social situando la comunicación como una cuestión central.
Para enfrentarnos a este reto, Francisco Sierra nos propone una lectura marxista de la mediación social a partir de un análisis sintomático que hace emerger lo real, proyectando nuevas prácticas instituyentes, un nuevo pensamiento y praxis social para pasar de la cultura de la resistencia a la comunicación transformadora.
Imagen y política
La nueva etapa y cultura política podría reducirse a una operación de imagen, con una creciente personalización en el plano del liderazgo frente al desarrollo colectivo.
Los tiempos de incertidumbre y bifurcación, como los que se viven con la pandemia, son siempre proclives a todo tipo de proyección imaginaria: desde la distopía al principio a la esperanza de la transformación del mundo que habitamos. La imaginería se alimenta para ello de una variada nómina de materiales, empezando por los fragmentos o ruinas de la propia historia. Reordenando por ejemplo mis papeles, durante el confinamiento, para escribir sobre la obra de Sánchez Vázquez -a quien dedicaremos un homenaje en la FIM-, uno descubre joyas documentales, en lo personal y en lo político, que dan que pensar y decir. Una de ellas es una reseña del libro de Achille OCHETTO sobre la caída del muro y la deriva consecuente del PCI. Tres lecciones para la izquierda de “Un año inolvidable” (Ediciones El País-Aguilar, 1991) se apuntaban en el texto que viene bien rememorar aquí a propósito de la imagen en la política naif en nuestro tiempo. A saber: la necesidad de repensar la izquierda y renovar la teoría y práctica de la política emancipadora; la prioritaria disputa de la hegemonía, la cultura y formas hibridadas de mediación; y, por ultimo, finalmente, la centralidad del pensamiento y la teoría feminista desde el punto de vista de la innovación y las formas de articulación política, que el tiempo ha demostrado insoslayables.
Ahora, revisando este fragmento o apunte perdido en los archivos personales, cual arqueólogo de nuestro pasado inmediato, una advertencia me llamó poderosamente la atención dado que, con la debida distancia, resultó entonces premonitoria y hoy, además, cobra plena vigencia. Ochetto señalaba que la nueva etapa y cultura política podría reducirse a una operación de imagen. Y entonces, dejó escrito, nos veremos impulsados casi inevitablemente, también, a causa de los actuales modelos informativos y de la relación entre información y política, hacia una creciente personalización en el plano del liderazgo, dando gran poder al líder frente al decisivo desarrollo colectivo. Más aún, la cultura de la apariencia debida va más allá de las lecciones de Maquiavelo. Hemos sido colonizados durante un siglo por la narrativa hollywoodense de la pantalla total que, hoy con Netflix, carece de consistencia y pareciera que de la propia materialidad de la vida real. En la sociedad de consumo tardocapitalista, advierte Zizek, se impone el fraude escenificado en el que nuestros vecinos se comportan en la vida real como actores y extras de una superproducción global, cuando no de una puesta en escena obscena, participando activamente del espectáculo grotesco. Inmersos como estamos en la cultura Instagram, convendría por lo mismo, si de construir otro horizonte de progreso se trata, alterar esta lógica de la pregnancia de la imagen por una política del acontecimiento más densa, diversa y tramada en común. En esta tarea nos jugamos el futuro, la propia posibilidad de pervivencia de la humanidad mientras la audiencia permanence atenta a las imágenes que se proyectan equívocamente, superando los records de consumo televisivo de los últimos veinte años. Es hora, en fin, de apagar la tele y prender la imaginación. Con eso lo he dicho todo y no he dicho nada. Cosas de la democracia agonista de Moufffe, debe ser.