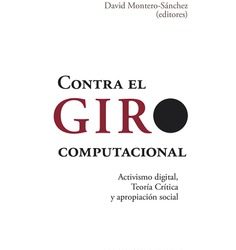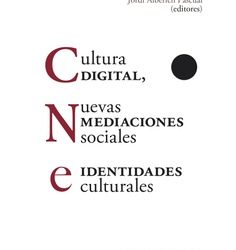Autor: Albert
Interrupciones. Narrativas, tecnologías y crítica al fascismo.
Interrupciones. Narrativas, tecnologías y crítica al fascismo aborda temas centrales para una crítica plural de la comunica-ción concebida como una herramienta para enfrentar el fascis-mo tecnopolítico al que parece abocada la sociedad actual. Los autores y las autoras convocados en torno a este volumen discuten y analizan seis temas esenciales de una comunicología crítica: la imagen, la organización política estratégica, la pluralidad de las narrativas feministas, la dialéctica de la colonialidad en la mirada hacia lo indígena, las figuras del imaginario tecnológico y la crítica al capitalismo de los datos y los algoritmos.
Los diferentes temas se presentan en seis capítulos considerados como dispositivos necesarios para una crítica de la información y la comunicación. Dispositivos construidos desde enfoques distintos y complementarios: la arqueología de la imagen, la geopolítica de la comunicación, la crítica de las narrativas feministas, la espectralidad/razón indígena, el imaginario tecnológico y la crítica del capitalismo algorítmico.
La heterogeneidad de los textos se presentan como una táctica transversal para enfrentar la estrategias de la coherencia del manual, de la organización política académica y de las competencias profesionales. Estrategias universitarias aliadas de un modo organizacional en la que se reduce el saber a la funcionalidad de lo «práctico» y lo «útil» para el mercado laboral.
Interrupciones. Narrativas, tecnologías y crítica al fascismo se presenta como una conjunto de temas y enfoques para sabotear diferentes partes de una máquina social que funciona estableciendo uniformidad como estrategia fascista de comunicación política.
El rey emirato
No entiendo la insistencia de los medios en llamar a Juan Carlos I «el rey emérito» cuando todos saben que siempre ha sido «el rey emirato»; que con quien se entiende la Casa Real es más con sátrapas y dictadores a lo Franco, Videla o Mohammed bin Salmann, príncipe heredero de Arabia Saudita, que con Hugo Chávez, elegido por la voluntad popular, pese a que le duela a esa sombra de periodista que es Jaime Peñafiel, hoy empeñado en azuzar al vástago como si el rey emirato no hubiera hecho lo mismo con su antecesor en el cargo.
En los Borbones siempre ha habido sangre por borbotones, imaginaria y realmente, por su real voluntad, en muchos casos, esto es lo peor, sobre todo de la gente común. Lo que sorprende a estas alturas del relato es que el caso de Peñafiel no es una excepción.
Si bien es cierto que el cerco mediático ya no existe, el emérito tiene todavía un escuadrón de la muerte y hooligans como Herrera en la Cope, que operan como retaguardia de la operación Abu Dabi. Debe ser que ven normal el blanqueo de capitales, el fraude fiscal o las comisiones ilegales o, tal vez, que para estos leales cortesanos, que dicen ser periodistas, tales delitos no son motivo suficiente para procesar a Juan el breve y listillo.
Apelan incluso, a su favor, a los servicios prestados con lealtad al Estado –sí, lo sé, contengan la risa–, inaudito argumento filibustero. Vamos, que debe irse de rositas, aunque sea por razones humanitarias. Curioso adagio, sobre todo porque no deja de sorprendernos el discurso de tapadillo que circula en los medios de referencia dominante, pese a que la lavandería de las cloacas del Estado funciona así desde Paco la culona.
Espero no obstante con expectación la próxima entrega de este folletín opacado por la guerra de Ucrania. Cuento los días para ver si el próximo anuncio por Navidad es el de Antiu Xixona o turrón El Lobo. Probablemente, lo confieso, se imponga este último.
Una cosa es clara en el final de este serial o sainete: el Borbón no se salvará ni por asomo, como su yate, de nombre premonitorio, del mismo modo que tampoco Felipe VI. La operación Abu Dabi ha fracasado ante la opinión pública.
Y ahora queda el ensayo de Leonor, nombre también anticipatorio y con historia en Castilla y Aragón, de corto recorrido se nos antoja, a juzgar por la historia. Eso se espera, eso deseamos todos, aunque desespere el hijo-nieto de Franco y toda la familia real que ha derivado en patéticos influencers de sí mismos, en el mismo grado que el influyente Felipe, el hijo del vaquero, anda despistado dando cornadas al aire.
No han entendido que la gente no come cuentos. Ni precisan leer los papeles no desclasificados sobre el 23F o las operaciones encubiertas de la judicatura. Estos adoradores de lo imposible, que viven por encima de nuestras posibilidades, ya no representan a nadie, y uno empieza a advertir que ni siquiera son capaces, en su alzhéimer inducido, de reconocerse a sí mismos, por más que continúan interpretando su papel de demócratas convencidos, que no convincentes, en una suerte de travestismo político, como Fraga, de ministro fascista a líder de la oposición, o para el caso, en el mundo de la cultura, de implacables censores a Premios Nobel de Literatura, o de convencidos Torquemadas del Top a topos de la democracia en el Consejo General del Poder Judicial.
Esta es, en verdad, la esencia de la doctrina Botín, y se anuncia a diario en los medios. No tienen vergüenza, ni sentido del ridículo, y carecen del mínimo sentido común de la realidad. Viven en las nubes: en Ginebra o en Abu Dabi.
«La censura por Twitter deja en evidencia la falsa idea de un cuarto poder»
La cobertura de la guerra entre Ucrania y Rusia se ha visto envuelta en actos de censura y persecución. En entrevista con ARGMedios, el periodista y catedrático Francisco Sierra Caballero aporta elementos para pensar una comunicación desde el Sur.
“La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad” es una frase atribuida al senador estadounidense Hiram Johnson en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y hoy vuelve a cobrar vigencia en medio de la guerra en Ucrania.
Tal parece que la verdad está herida de muerte desde hace mucho tiempo y la revolución digital no ha cumplido las expectativas de mayor democratización; por el contrario, se ha profundizado la concentración mediática y el control de la información.
La guerra también se juega en el plano de la información, y la cobertura del conflicto bélico entre Rusia, Ucrania y la OTAN ha evidenciado la crisis de los medios de comunicación. En entrevista con ARGMedios, el periodista y catedrático Francisco Sierra Caballero aporta elementos para entender la concentración mediática, la falta de democratización de internet y algunas salidas posibles desde el Sur.
Julián Inzaugarat: La revolución digital tenía entre sus objetivos democratizar la sociedad, ¿se ha cumplido ese presagio?
Francisco Sierra Caballero: No se está dando la democratización social a partir de la revolución digital, lo hemos vivido con la pandemia del COVID-19.
La concentración de poder se ha ido dando con mayor intensidad. Los procesos intensivos del neoliberalismo de concentración forman parte de la economía política de los medios y eso genera mayor concentración, en este caso de la economía de plataformas. La cuarta reforma industrial, lejos de garantizar la democratización, se manifiesta como una paradoja: una red descentralizada que permite a cada nodo (receptor) ser productor de contenido a cambio de perder derechos y de mayor concentración de la información, que se ha evidenciado en golpes mediáticos a través de operaciones en Facebook y Twitter.
JI: ¿Esa situación se da porque son empresas privadas que defienden intereses específicos?
FSC: Las redes en general son empresas privadas, con mucha concentración en pocas manos, y en algunos casos —como el grupo Facebook/Meta— en un monopolio. Estos grupos colaboran activamente con el complejo militar del Pentágono.
Hay un proceso en marcha de neofeudalismo tecnológico porque en vez de una red global tenemos, por un lado, redes asiáticas, por otro lado, Estados Unidos y, por otro lado, Rusia. Volvemos a una desconexión de las redes de información, muy lejos de lo que podría llamarse una democratización y con peligro para las libertades públicas con los sistemas de videovigilancia.
JI: ¿Cómo impacta esta situación en la cobertura de una guerra como la que estamos viviendo?
FSC: Los medios son dispositivos de reducción de complejidad. La polarización es una lógica de los medios de comunicación de reducir la complejidad. En un conflicto de clara complejidad bélica el reduccionismo de esa complejidad es mayor, y termina estableciendo que cualquier matiz a la intervención de la OTAN, al rol de Putín o del gobierno de Zelenski es un posicionamiento de un lado o del otro. No se acepta un análisis crítico.
También hay que situar el proceso de privatización de la industria periodística, se ha llegado a un nivel de concentración alto pero también de precarización de los periodistas. Los profesionales no están cubriendo, las corresponsalías están cerrando, la crisis que ha introducido internet ha llevado en picada a los medios. En ese escenario, es evidente que la cobertura de un conflicto internacional va a ser más reduccionista que antes.
JI: Varios periodistas críticos han sufrido la etiqueta de «afiliados al gobierno Ruso» que impone Twitter en sus perfiles ¿Cómo explicamos estas etiquetas? ¿Es «marcar» periodistas que rompen con el discurso occidental?
FSC: Esta situación es consecuencia de la política estadounidense que viene de la época de Reagan: la política de matar al mensajero y desarrollar la estrategia de medios empotrados. Hay formas de eliminar al mensajero como en Colombia, a través de asesinatos, o simbólicamente a partir de descalificarlos. La democracia de audiencia o el populismo mediático genera como consecuencias la polarización en los medios y coberturas acríticas, sin análisis.
JI: ¿Cómo podemos explicar que una red social tenga poder de censura? Incluso pensando en la censura hacia el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump
FSC: La censura por Twitter deja en evidencia la falsa idea de un cuarto poder. Es un mito de la democracia liberal que frente al poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo está la prensa como mediador. Un poder entre el Estado y la sociedad civil.Esa idea de cuarto poder no explica que ese poder mediático forma parte del mismo poder económico y oligárquico que controla los medios de comunicación, marca agenda y defiende los intereses de ese sector. Ahora la política se ejerce directamente desde el poder mediático. En algunos países hay un monopolio, en otros un duopolio, pero en cualquier caso hay una concentración del poder informativo que marca la agenda.
Llama la atención que ahora sean Twitter o Facebook quienes filtran las noticias que llegan a nuestras pantallas, y que puedan lograr que no tengamos acceso a la información. Eso es preocupante, que el acceso a la información esté en manos de grandes multinacionales. Estos imperios mediáticos pueden silenciar a un presidente como Donald Trump o hacer que prospere un golpe de Estado como en Bolivia, contra Evo.
JI: Situación similar sucedió con Russia Today (RT) y Sputnik, propiedad del Estado Ruso. ¿La libertad de expresión ha fracasado o siempre ha sido funcional a los intereses de las potencias occidentales?
FSC: Es necesario empezar a cuestionar la visión mítica y obsoleta de la libertad de expresión liberal. En plena era de la comunicación, seguir apostando por la primera enmienda de los Estados Unidos como modelo adecuado para la libertad de expresión es propio de liberales trasnochados del siglo XIX.
Para garantizar la libertad de expresión es necesario contar con medios públicos, medios comunitarios, políticas activas que eviten los monopolios, regulación que haga transparente la financiación, políticas que permitan el derecho a acceso a la información. Esto es contrario a todo lo que plantean los liberales, que lo primero que hacen es censurar a medios molestos a sus intereses belicistas.
Llama la atención que la Unión Europea apueste por la prohibición, por un Estado de vigilancia y de control en las redes, y a la vez abogue por los valores occidentales y democráticos de libertad de expresión, como los derechos del hombre y los ciudadanos. Desde el siglo XVII a nuestros días tenemos miles de ejemplos de esos defensores liberales, son los primeros autoritarios que expulsan y censuran las voces plurales, impiden medios progresistas, limitan las voces subalternas e imponen una voz única siempre en manos de los poderosos.
JI: Es contradictorio como las potencias europeas pueden justificar la censura a estos medios de comunicación e intervenir otros países acusándolos de violar la libertad de expresión. ¿Cómo justifican estas censuras?
FSC: Muchas entrevistas tuve que dar sobre cómo en la Unión Europea se censura a Russia Today, y en Latinoamérica se critica a gobiernos como el de Venezuela.
A mí me gusta poner un ejemplo paradigmático en Latinoamérica como es Colombia, el país donde hay más asesinatos, persecución y violación de los derechos humanos de todo el continente. El ejercicio del periodismo allí —junto con México— es una profesión de riesgo. Colombia es el ejemplo más lesivo para el ejercicio profesional y para la censura de los medios. Otro ejemplo es Chile: en este país el monopolio de El Mercurio colaboró con la dictadura en la ocultación de asesinatos de militantes. Ese es el modelo que en la prensa impera a nivel internacional.
JI: Las fake news también han sido moneda corriente durante la cobertura de distintos conflictos. ¿Cumplen un rol en esta guerra? ¿Es responsabilidad de las plataformas como Twitter, Facebook detenerlas o debe haber intervención estatal sobre estas operaciones?
FSC: Evidentemente, en la cobertura de guerra opera la lógica de la propaganda desde todas las partes. El periodista debería tomar distancia y la capacidad de contrastar y verificar las informaciones. Pero esto no es así por la precariedad de la práctica periodística, por la falta de corresponsalías y la mala calidad de producción fruto de la lógica capitalista y rentista.
Las plataformas como Facebook tienen responsabilidades por las fake news y los Estados deben exigirles mayor responsabilidad cuando afecta al orden público o cuando, directamente, pone en riesgo la economía y el desarrollo del país. Estas plataformas no son solo arietes del complejo militar del Pentágono, sino que operan para procesos especulativos, como hacía el Financial Times en la década del 90.
Hay que intervenir y regular desde los organismos públicos. Se están desarrollando iniciativas —lamentablemente no públicas, sino privadas— que se dedican a desmentir los bulos. Es importante que los poderes públicos tengan instancias de sanción para las malas prácticas y las fake news, que la mayoría de ellas viene desde los medios y periodistas, y no desde las redes.
JI: ¿El tratamiento mediático sobre los refugiados es parte de la propaganda belicista?
FSC: Ese tratamiento mediático forma parte de la propaganda de guerra. Es una propaganda que apela a las emociones, a los efectos devastadores que sufren las principales víctimas de todo conflicto. Se han aplicado en Kosovo, en Afganistán, en Siria y en varias más.
El tratamiento de los refugiados tiene un objetivo fundamental y es justificar la guerra, alinear y posicionar frente al enemigo malvado, destructor y que está hundiendo en la miseria a millones de seres humanos. Es un uso instrumental de la población civil que en los manuales de guerra están tipificados en dos sentidos: dar lástima y empatía para posicionarse a favor de la intervención militar, y en segundo lugar, como una herramienta para generar miedo y así controlar la opinión pública e inmovilizar a la población que pudiese protestar desde posiciones pacifistas.
JI: ¿Es necesario romper con el monopolio de Facebook y Twitter para democratizar la comunicación?
FSC: Es necesario romper con el monopolio de Facebook y Twitter para democratizar la comunicación, sin ninguna duda. Hay movimientos como el Foro Social de Internet que venimos reivindicando una gobernanza multilateral, democrática y supranacional. Es necesario regular y es falso lo que aboga el propietario de Facebook que no se pueda regular internet. Cualquier actividad humana se puede regularizar y democratizar.
La garantía de la democracia de la comunicación son políticas activas de información y comunicación, por lo tanto, son necesarias leyes que regulen estas redes, desde políticas fiscales hasta políticas de responsabilidad sobre lo que se publica en ellas. No se va a poder democratizar la comunicación si no se desconcentran estas grandes plataformas que concentran el 90% de la información que consume diariamente la población mundial. Es importante decir que internet es patrimonio común de la humanidad, y las redes son un derecho fundamental de la comunicación.
JI: Desde tu grupo de investigación plantean un concepto llamado “Comunicología del Sur, desde el Sur y para el Sur” ¿Podrías profundizar sobre ese concepto?
FSC: Es un proyecto que implica varios retos. Uno de ellos implica pensar el giro descolonial desde la perspectiva de liberación en Latinoamérica, en la línea de otros intelectuales como Aníbal Quijano y Enrique Dussel que pensaron la descolonización del saber-poder de otros dispositivos. Sin embargo, en lo comunicacional, no se había dado.
Claramente, este proyecto, promueve esa discusión en los movimientos sociales y plantea reformular esa experiencia rica, plural, potente de comunicación comunitaria. El lema de Telesur “Nuestro Norte es el Sur” implica que la visión geopolítica no es territorial, sino epistemológica: desde dónde pensamos, desde dónde imaginamos la comunicación. Eso es pensarlo desde el sur y desde abajo, desde las clases populares.
Hay ejemplos como Rodolfo Walsh y muchos luchadores que estuvieron trabajando en nuevas pautas sobre un buen periodismo de investigación. Ese trabajo de praxis y de compromiso social se ha ido perdiendo. En nuestro grupo de investigación venimos abogando por un compromiso intelectual de los trabajadores de la cultura, del periodismo, y más en este periodo de disyuntiva de la humanidad que nos jugamos todo.
Desinformación y autoritarismo en España. Red de Activistas IU Sevilla.
Meta(dona)
Decía el bueno de Bauman que este tiempo de la aporofobia se distingue por ser, más allá de la criminalización de la pobreza, la era de la modernidad líquida. Pero empiezo a pensar que la verdadera licuefacción de las pantallas tiene lugar en otra parte. O, dicho de otro modo, que la tramoya que oculta el espectáculo de lo hiperreal no nos deja ver lo que, de verdad, importa. Que, por poner un caso, Metaverso es más bien el verso libre contra lo común y la democracia. Que lo virtual es la inversión (económica y simbólica) de lo real en este capitalismo zombi alimentado de la savia que fluye desde la latencia existente en cada hábitat social. Por ello Facebook nos quiere comprar la vida. Capturar el tiempo todo de la experiencia, como ya sucediera en la sociedad industrial, según nos demostrara Marx con la teoría del valor. Ahora, el peligro de esta lógica colonizadora, la verdadera distopía que nos amenaza de forma inminente en la sociedad digital es que, trágicamente, podamos terminar, como los personajes de Hasta el fin del mundo, de Wim Wenders, dejando de soñar, de vivir, de habitar y cultivar el nexo y las relaciones que nos constituyen. Urge por ello volver a la materialidad concreta del encuentro, de nuestras relaciones, del hogar al bar, del oikos a la fábrica social, liberándonos del relato futurista que nos quieren vender, cuando en realidad nos quieren comprar. En ello nos va la vida, y mucho más que la libertad. Pues del 3D al control total, la nueva visión de Mark Zuckerberg prefigura un programa totalitario que debe hacernos pensar, y no solo dar yuyu, para comprometernos en una nueva agenda para la acción. Más aún si consideramos que la metamorfosis que anuncia la compañía caradelibro es más la descrita por Kafka. Una operación de marketing con gafas de realidad aumentada, realidad virtual, total inmersión y holografías envolventes al servicio de plataformas oligopólicas o, siguiente fase, de monopolio más real que virtual. Hablamos de la era del neuromarketing donde, como advierte Chris Wallace de la BBC, los anunciantes van a controlar nuestra conducta fisiológica, planificar nuestros deseos y, cómo no, incentivarlos, azuzarlos como se persigue a una presa. Por eso empezamos a reconocer en esta evolución una suerte de neofeudalismo tecnológico. En otras palabras, no son tiempos líquidos sino tiempos de caza y recolección, con programación hightech de nuestra mente como paquete. Luego no cabe hablar de involución, sino de desarrollo perfeccionado de los restos oligárquico-esclavistas que hicieron y hacen posible el capitalismo gracias a la performatividad de la tecnología (los medios de producción y reproducción). Es decir, el medio no es el mensaje, el mensaje es el discurso y práctica social mediatizada para tenernos apendejados, adormecidos o, como dicen en mi tierra, apoyardaos. En este orden reinante, nunca mejor dicho, no cabe Funes el memorioso, pues, con la inteligencia artificial, hemos pasado de un mundo donde recordar era la excepción, y olvidar lo natural, a un orbe digitalizado donde la tecnología invierte estos términos y nos lo recuerda periódicamente. Sujetos como estamos al síndrome hipertiméstico, la exomemoria total que es subrogada nos convierte en apéndices de la máquina, y lejos de conectarnos, en medio de una crisis de sinapsis, nos desconecta de la realidad y de los otros. Por ello muchos movimientos de la sociedad civil están reclamando socializar los bienes relacionales y las redes como patrimonio común de la humanidad. Toda posibilidad de democracia pasa hoy por apropiarnos del capital social interconectado, garantizando la autonomía de todos, si no queremos ver reeditado, en versión hipervisual, el autoritarismo neofeudalista de los Berlusconi de turno que, como antaño con la lógica masónica de Propaganda Due (P2), empiezan por desplegar estrategias de fascismo amable a lo Black Mirror, que es tanto como decir que el reflejo oscuro es más bien el orden, como vaticinó Debord en la sociedad del espectáculo, del secreto, para terminar imponiendo un sistema de caja negra que garantiza la expropiación de lo común. Como ha advertido Armand Mattelart, la información y el saber son cada vez más tratados como un bien inmaterial apropiable. De ahí el carácter estratégico de los derechos de propiedad intelectual donde se juega la batalla de las nuevas formas de patentes como apropiación privada de los conocimientos. Desde 1994, los acuerdos de Marrakech que crearon la OMC alinearon la legislación mundial a partir de las normas americanas. Y desde entonces la UE sigue confiando en el amigo americano incluso para el futuro del 5G. El problema en crisis como la pandemia es que este orden en declive no es sostenible, ni la aplicación de las normas sobre patentes deseable, en la medida que empobrecen y condenan a todos, a creadores, público y sociedad. Por lo mismo, antes que nada, convendría retomar una proclama del obrerismo italiano: dinero gratis, que Mark y Facebook pasen de la metadona que pretenden inyectarnos a donar lo que ganan con Meta. No sería mala solución, llegar a la meta de la socialización de la riqueza con otros medios.
Pensamiento positivo
La era del capitalismo de plataformas es la era de la cultura like, la negación negacionista –nada de negación de la negación–; una cultura, en fin, del pensamiento positivo que todo lo inunda. Esta estructura de sentimiento, esta suerte de climaterio cultural ha impregnado incluso la academia, aislando toda perspectiva crítica como un pensamiento calificado de pesimista. Cosas de la hapycracia.
En tiempos del Caralibro solo vale lo políticamente correcto, que es la celebración de la diversidad siempre y cuando se asuma como verdad teológica la reproducción del capital, el principio de universal equivalencia.
Como resultado se observa una acentuada deriva conservadora en la teoría social que niega la lógica productiva de toda enunciación y manifestación cultural, incluido, como es lógico, el discurso científico, ante lo que podríamos calificar como «nuevo idealismo culturalista» que, por poner un caso como el de algunos estudios poscoloniales hoy hegemónicos, terminan por ser inconscientes de la geopolítica global y del hecho material, concreto y evidente –de sentido común, que diría Pasolini– de una realidad dominante en la que empresas como Disney marcan las condiciones o marcadores ideológicos como actores globales con mucho mayor peso e influencia que antaño, a la hora, por ejemplo, de construir arquetipos islamófobos en filmes como El rey león o de organizar nuestro tiempo libre como neg/ocio, un proceso de expansión ilimitada.
Frente a esta praxis teórica negacionista, convendría recordar que, en la era del trabajo inmaterial, en la era del acceso y la cibercultura, la “fábrica social” se fundamenta, más allá o más acá de Marx, en un proceso de trabajo.
Los nadie son los actores protagonistas por más que, en un mundo invertido, como en la serie Los favoritos de Midas, parezca lo contrario, si bien la lógica de la acumulación se interrumpe por la amenaza de los anónimos en la base del proceso de apropiación no por decantación sino por accidente, con premeditación y alevosía, añadiríamos.
El culto a la muerte es un principio consustancial a la violencia simbólica del capital. La opacidad de la plusvalía y su modus operandi requieren, por otra parte, la transgresión de la ley, como Brecht mostrara con Makinavaja.
Pero la Economía Política es también un discurso, un juego de tropos en el que metáforas como «libre concurrencia», «movimiento de la producción», «ley natural social», no tienen otro fin que la expropiación a los trabajadores de su fruto o actividad productiva.
Es, en este sentido, en el que cabe discutir la representación periodística de categorías o palabras fetiche como «prima de riesgo», «crédito», «rentabilidad», «producto interior bruto» o «intercambio» cuando nos hablan de la «crisis postcovid».
En palabras de Marx, la economía política es la forma científica de encubrimiento del hecho incontestable de la acumulación por desposesión. Y en esta estamos, de Valladolid a Sevilla, de Madrid a París, de la UE a América Latina.
La omnipresencia del Capital, en todas partes invisible, pero presente, permea todos los espacios y actos de la vida cotidiana en una suerte de eterno retorno de lo mismo. En este orden hecho para los mejores adaptados, según el principio de selección natural, la culminación social de todo sujeto es seguir el camino deseado de los madrugadores, a lo Albert Rivera, despedido por bajo rendimiento, o tentar la suerte del trumpantojo Abascal, servidor de lo público sin oposición, sin mérito alguno, salvo el afirmar, como toda buena familia, que él lo vale. Y es que éste, como el posgraduado en Harvard de chichinabo, o “Los favoritos de Midas”, actúan según la lógica de la manada, así se autodefinen los herederos de Goldman Sachs.
Ahora, el principio de Private Vices-Public Benefits se torna insostenible si atendemos al antagonismo social, ya observado por Kant como uno de los rasgos característicos de la modernidad en lo que definía como «socialidad asocial».
Marx criticaría con razón esta contradictoria constitución de la economía moral del capital como una forma animal inconsciente de reproducción social, lo que deriva en la transposición darwiniana de la lucha concurrencial burguesa, recuerda Korsch, a la naturaleza como ley absoluta de la lucha por la existencia.
Por eso el Capital no tiene memoria, es proyectivo y domina en el tiempo, no solo en el espacio, de ahí los plazos, avisos y ultimátum de la historia de Midas, una forma ilustrativa de regulación del capital no acumulable en la vida de los sujetos.
Y si se produce la revuelta y guerra de clases aparecen los cuerpos de seguridad y palanganeros del capital financiero en forma de Vox contra la virtud de la resistencia como multitud combativa frente a la estructura de comando de los legionarios de Midas: un virus contagioso que afecta a la sociedad y que ordena la acción colonizando la voluntad de sumisión de la mayoría.
Hablamos, claro está, de lo inconmensurable de las líneas rojas que se transgreden en la lucha de clases. En otras palabras, el dinero es un perro que no pide caricias, como replica el protagonista de El Capital de Costa-Gavras, y, en efecto, esa es su lógica.
El dinero, como recuerda Rieznik, es el medio y el fin por el cual este mundo aparece invertido, el símbolo mismo del fetiche del capital, es decir, de su apariencia de sujeto y hacedor de nuestra sociedad que es el resultado del trabajo y del trabajador; de aquello que el capitalismo explota y que, por eso mismo, aparece como mero objeto, como cosa.
Para ello, los medios de representación, las empresas periodísticas, han de hacer efectivo el principio semiótico de la lógica combinatoria que se presta a la ceremonia de la confusión, invirtiendo los términos de lo que debería ser a fin de presentar al PP como moderado y centrista, a Abascal como un respetable líder de la oposición y al monopolio como competencia, del mismo modo que transforma la fidelidad en infidelidad, el amor en odio, el odio en amor, la virtud en vicio, el vicio en virtud, el siervo en amo, la estupidez en inteligencia y la inteligencia en estupidez.
Y si cupiera duda o disputa en este negocio del mundo al revés, ahí está Lesmes y sus chicos para dictaminar lo que es. Nada nuevo bajo el sol. El capital, cuando no es simple robo o malversación, siempre ha requerido el concurso de la legislación, decía Say, para santificar la herencia, o presentar como justo lo que es simple atropello y arbitrariedad. Vamos, para hacer el cuento breve, que tanta discusión política sobre el relato es propia de un mundo en el que la narrativa del capital convierte todo en ficción, y no solo por su necesidad especulativa o porque no hay consumo y realización de la mercancía sin la fábrica de sueños ni la publicidad.
El pensamiento positivo es característico, como avanzara Benjamin, del brillante oficio cegador de los escaparates en las galerías de la ciudad moderna. Por seguir con este juego de palabras, los medios son artesanos del bruñir. Y, el bruñido, una técnica de pulido utilizada en el acabado: un revestimiento metálico como dorado o plateado; una fabricación de plata, oro o una aleación de cobre que hace posible la lógica de la apariencia.
Y, como hoy sabemos en plena era post covid, ese juego de espejos, especialmente en tiempos de crisis, da lugar a grandes fortunas, es propiciatoria, en la medida que el capital tiende a decantar esas lógicas, de intensivos procesos de acumulación y expropiación de lo común.
Conviene por lo mismo ejercer el oficio de arqueólogo de las ruinas, husmeadores de basura, como en el film de Costa-Gavras y que en el oficio (muschcrakers) se popularizó, hace décadas, hoy solo para hablar de la vida de los famosos. Qué le vamos a hacer.
Ya nos mostró Marx que, en esta economía política, en manos de unos cuantos Florentino Pérez, el interés que cada uno tiene en la sociedad está justamente en proporción inversa del interés que la sociedad tiene en él, del mismo modo que el interés del usurero en el derrochador no es, en modo alguno, idéntico al interés del derrochador.
No esperen, pues, de los medios de información ningún esfuerzo de pedagogía democrática. Si recuerdan la trama de la serie Los favoritos de Midas, el final de la periodista, Malta Belmonte, confrontada a los poderes fácticos para revelar sus sucios negocios, deja en evidencia que cuando se trata de exponer la opacidad de los intereses entre la muerte en vida (explotación de la clase obrera en Occidente) y la aniquilación por la guerra (en Afganistán o en Siria) con la que se financia el tráfico de armas (en paraísos fiscales basados en el ocultamiento de los hacedores de la cultura de la muerte) y las guerras imperialistas o la trata de blancas que conviven en los vasos comunicantes de esta lógica de flujo vampírica, el mundo editorial se pone de perfil.
Como al tiempo oculta las estrategias del poder para liquidar, nunca mejor dicho, al mensajero, empezando por Julian Assange. Por ello, hoy más que nunca hay que asumir el compromiso de combatir la falsa transparencia que nos inunda.
Si la comunicación es una máquina de guerra, la catástrofe consustancial a la destrucción creativa del capitalismo, es preciso repensar el “desnivel prometeico” (Anders dixit) cuestionando la opacidad de los mensajes y dispositivos de representación que nos abruma a partir de la polifonía de voces y prácticas comunales, vindicando la justicia y pulsión plebeya que acompaña a otra modernidad o mediación en sí, sea en la comunicación primaria (espacio), en la comunicación secundaria (tiempo) o en los medios electrónicos (comunicación virtual o simulada).
Es tiempo de pensar intempestivamente, de hacer visible lo invisible, concretar la abstracción de lo real, aproximar y hacer comprensibles las formas distintas de sociabilidad frente a los que nos quieren vender la moto.
El objetivo no es otro, en suma, que fundar espacio público liberado para la ciudadanía, una esfera pública no estatal para las multitudes. Pero esto no es posible si no asumimos el desplazamiento de posición de observador. Vamos, que hay que empezar a dinamitar el pensamiento políticamente correcto, si hemos de cambiar no solo el relato sino el estado de la cuestión como una cuestión de Estado. ¿Seremos capaces de ello ?
Contra el giro computacional. Activismo digital, Teoría Crítica y apropiación social
El big data debe entenderse como un fenómeno de raíces profundamente políticas que afecta al poder, la transparencia y la vigilancia, que va mucho más allá de la mera política institucional.
El problema de la comunicación y la cultura en nuestro tiempo es la lucha por «el código», por el patrimonio cultural común reivindicado hoy por los nuevos actores políticos en la red. Así, Contra el giro computacional aborda la posibilidad de un giro computacional académico que derive en una agenda con las principales tesis que la teoría crítica debe reformular para el desarrollo de un proyecto emancipador distinto al que prevalece hoy en la denominada Galaxia Internet:
- ¿Permiten estos estudios entender la relevancia socio-cultural de las redes digitales o se limitan tan sólo a consignar y ordenar datos?
- ¿Contribuye el análisis académico de las tecnologías digitales a un entendimiento crítico de su uso? ¿Promueven patrones activos de apropiación de las redes o, por el contrario, reproducen las dinámicas comerciales que constituyen su razón de ser?
- ¿Dan visibilidad los estudios académicos a iniciativas de transformación social o invisibilizan procesos de apropiación y activismo digital que escapan a los parámetros con los que se observa la realidad de Internet?
Los autores participantes en este volumen aportan su visión sobre el activismo Contra el giro computacional con el objetivo de definir, identificar y promover conocimiento crítico en relación tanto con la apropiación social de recursos comunicacionales digitales como con las dinámicas hegemónicas en su análisis académico.
Cultura digital, nuevas mediaciones sociales e identidades culturales
La revolución digital ha modificado radicalmente el sistema convencional de medios y mediaciones cognitivas y ha provocado cambios culturales en la esfera pública que exigen una conceptualización distinta del proceso de mediación social. Así, es preciso repensar la construcción del campo comunicacional desde la ruptura y el desafío epistemológico, en un escenario de crisis y de debilidad del pensamiento crítico.
Cultura digital, nuevas mediaciones sociales e identidades culturales ofrece una colección de trabajos originales sobre teoría, metodología y análisis de la nueva mediación social centrados en:
- problemas filosóficos y conceptuales propios del universo digital en relación con la cultura humanista;
- los modelos de organización, teoría y práctica de la cibercultura;
- memoria digital y transcultura;
- las nuevas identidades culturales propias de la ciudadanía digital;
- redes sociodigitales y subjetividad, así como en prácticas y procesos de remediación, hibridación y transmedialización.
Buscamos con ellos contribuir a la necesaria concienciación sobre los efectos que plantean de forma creciente los nuevos entornos digitales a escala social y cultural, así como a la alfabetización cultural y tecnológica sobre el conjunto de los nuevos modos de producción, distribución y circulación de contenidos culturales propios de la cultura de la convergencia, y sobre las nuevas claves y dinámicas de mediación y remediación social que éstos promueven y prefiguran a partir de la redefinición de un amplio abanico de conceptos y categorías utilizadas (demasiado) habitualmente de forma acrítica.