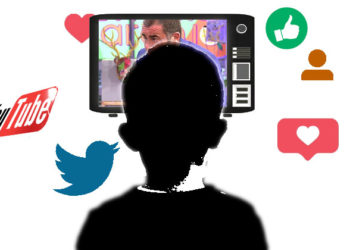Autor: Albert
Comunicación y buen vivir
La crisis de Facebook y el descrédito de los medios por la tensión racial en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd plantea en nuestros días el necesario –pero casi siempre postergado– debate sobre el papel del periodismo y la función social de la comunicación como servicio público.
Nunca como hoy la profesión y el papel de los medios han sido tan denostados, objeto de aceradas y merecidas críticas, sin que, paradójicamente, la profesión ni la empresa informativa hayan reaccionado, salvo de forma corporativa, apelando a un malentendido concepto liberal, más bien decimonónico, de la función de la prensa como baluarte de la transparencia –luz y taquígrafos– en democracia. Toda una impostura cuando prevalece la hegemónica postura de la opacidad propia de la era de los paraísos fiscales y de la videovigilancia global del gran hermano San Google.
Frente a esta cultura de la indiferencia cabría, no obstante, plantear la pertinencia de una otra mirada, alternativas transformadoras que procuran enraizar la mediación social informativa en los mundos de vida, adaptando no el relato como nueva forma sofística de la retórica sin sentido, sino más bien la praxis de los intermediarios de la cultura desde nuevas matrices y bases materiales que empiezan por cuestionar la lógica del scoop, la dinámica de la redundancia y la velocidad del turbocapitalismo, en virtud de formas de hacer y pensar el oficio que el maestro López Hidalgo prefiere distinguir como «periodismo reposado».
Más allá de la llamada Economía de la Atención, tenemos, en esta materia, un aspecto central que la modernidad ha tendido, por sistema, a abstraer y no problematizar –nos referimos al tiempo– pese a la evidencia que hoy podemos corroborar sobre la exigencia de una economía política distinta al imperio del consumo y la captura del interés mismo que procura la propia publicidad y la información en suma como actividad difusa.
Una primera tesis que plantea, en este sentido, la relación Comunicación y Buen Vivir es que es preciso disputar la función reguladora de la mediación social desde nuevos enclaves, empezando por concretar y territorializar la experiencia del tiempo frente a la abstracción económica capitalista y el inconsciente ideológico del modelo dominante de consumo y reproducción social.
De acuerdo con René Ramírez, el tiempo puede constituir el eslabón necesario que permita articular la propuesta histórica de construcción social que viabilice la disputa del sentido del valor en el mundo contemporáneo en el paso de la vida usurpada a la vida buena.
Desde este punto de vista, se abre una lectura que, ciertamente, la tradición crítica –no toda, solo parte, ni mucho menos el paradigma liberal o neoclásico– ha abordado y es urgente formular, más aún por la biopolítica y financiarización de la economía en su conjunto.
Al respecto, una alternativa consistente y articulada de Comunicación para el Buen Vivir pasa por un enfoque holístico del tiempo de vida y de la dialéctica informativa. Sabemos, como explicara Moles, que el único capital del hombre es el tiempo, y no es acumulable ni elástico, por más que hablemos de la era de la comunicación virtual.
A partir de lo real concreto, cabe reconocer que el tiempo es finito, limitado, pero a la vez subjetivamente condensable. Y ello debe ser problematizado con nuevas categorías y ángulos de visión a fin de cuestionar la lógica dominante de la proliferación televisual como regulación y colonización inconsciente.
Sin duda, más aún pensando desde el sur y desde abajo, como lo hacemos mensualmente en esta columna, no es posible otra praxis comunicacional sin una lectura oportuna de la dimensión comunal de toda comunicación, ampliando, lógicamente, las perspectivas que el Ecosocialismo y las tesis de Latouche plantean hoy en defensa de una vida sobria, plena, y un tiempo equilibrado frente al dominio del consumo posesivo y un discurso publicitario de la competencia más que de la cooperación social. Problematizar esto y, claro, la Economía Política, puede resultar un punto de partida útil para un tiempo encrucijada o de transición y crisis civilizatoria como el que actualmente vive la humanidad.
En este diálogo de saberes cabe recordar algunas lecciones del situacionismo, que tanto y tan bien problematizó desde la contrapublicidad las formas hegemónicas de la sociedad del espectáculo. El propio Guy Debord cuestionaba la racionalidad del tiempo como espacio colonizado del capital por el consumo de imágenes.
En la concepción o razonamiento situacionista, el problema fundamental es que reproducimos la división fragmentaria de la experiencia del mundo del trabajo característica de la cadena de montaje. El tiempo de ocio, además, es NEG/OCIO. Un espacio mercantilizado de captura, por más que estemos interactuando con otros y no produciendo.
Así, la llamada economía de la atención captura el tiempo de vida y contribuye a la radical separación compartimentada de la vida y del ser social. En esta línea, disputar el sentido contemporáneo de la comunicación pasa por afrontar debates vigentes sobre código abierto, lenguaje, y biopolítica del nuevo Capitalismo Cognitivo. Reivindicar, en fin, la ampliación del tiempo de cultivo de los bienes relacionales ante el dominio de la fábrica social a propósito de las máquinas de informar e interacción.
Es el trabajo mismo de captura de la vida, la expropiación de la experiencia o, como decía Adorno, la producción industrial de la propia experiencia, la que ha quedado en evidencia en situaciones como las que hemos vivido con el teletrabajo y el confinamiento que, en cierto modo, proyecta la posibilidad de utopías realizables de un nuevo concepto y práctica de producción de lo común.
Si, en términos de Morin en El Espíritu del Tiempo, la cultura de masas se impone por medio de una doble colonización de esta economía de la atención: espacial, penetración de los medios en todo el mundo y ámbito (incluyendo el de reproducción o doméstico) y mental (colonización interior, del tiempo de vida como tiempo capturado para la producción de valor), pensar la Comunicación para el Buen Vivir pasa por un necesario cuestionamiento del homo consumens y de la cultura mediatizada que hemos heredado en la sociedad industrial.
La razonable crítica al antropocentrismo y la filosofía de la ilustración y el espíritu positivo que concibe la naturaleza como una dimensión instrumental, nada o poco holística, debe ser un primer paso para pensar la comunicación desde nuevas matrices culturales.
En otras palabras, la disputa política del consumo informativo por saturación es la afirmación de identidad, diversidad y religancia, la apuesta por el sumak kawsay como ecosistema que liga territorio, historia, identidad de clase o etnia y luchas por el reconocimiento, vital para una alternativa política en este tiempo si en verdad se trata de explorar la densidad de las culturas populares en la construcción de una sociedad basada en los modelos de economía social y solidaria.
Se trata de volver al oikos, a lo común, concebida la economía no como ciencia administrativa de los bienes, sino como organización de la vida productiva, al tiempo que imaginamos la comunicación no como sistema de regulación inconsciente de colonización por el fetichismo de la mercancía, sino como espacio de producción de lo común. De lo contrario seguiremos presos de la metáfora moderna del capitalismo, en la máquina del reloj o, en términos de Benjamin Coriat, del cronómetro.
Trascender este marco cognitivo es el que está implícito en el paso del modelo lineal (progreso y crecimiento) al modelo circular de otro tipo de temporalidad como la indígena (presente-pasado). La cuestión es cómo construir una praxis y una institucionalidad distinta desde las prácticas emergentes de la cultura digital, en esta dirección, cómo contribuir a sentar las bases de un proyecto de transformación histórica inédito.
Sirva esta nuestra columna de julio para abrir el debate y proyectar otro universo categorial en el empeño por deconstruir una teoría y práctica de la comunicación al modo de los personajes de Madison Avenue (Mad Men), hombres del tiempo es oro que, hoy más que nunca, en momentos de crisis y colapso tecnológico, hay que cuestionar desde otras cartografías, otras palabras y la inequívoca voluntad de liberar el tiempo de vida, como tiempo consumido por el reino de las mercancías, en favor de una vida plena, sobria y equilibrada. No otra cosa cabe esperar del trabajo de todo mediador, aquí y ahora.
Nueva Comunicología Latinoamericana y Giro Decolonial. Continuidades y rupturas
El presente artículo propone avanzar en la configuración de una nueva Comunicología Latinoamericana a partir del relevamiento de la teoría crítica de la mediación social, el encuentro con la cultura académica emancipadora y antagonista de la Escuela Latinoamericana de Comunicación (ELACOM) y los fundamentos que ofrece el Giro Decolonial para repensar la Economía Política del Conocimiento. La apuesta por la decolonialidad del saber-poder informativo plantea el reto de reformular las bases del paradigma dominante de la ciencia comunicacional por medio de un “diálogo de saberes” con las matrices culturales y epistémicas que hoy emergen desde el paradigma amerindio.
Golpes mediáticos y desinformación en la era digital. La guerra irregular en América Latina.
Este artículo reflexiona acerca del papel que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en el fenómeno de los “golpes mediáticos” en América Latina. Para ello, se explora el modelo de propaganda a través del análisis de cuatro casos relevantes de manipulación y desinformación en la región: los casos de Venezuela, México, Brasil y Ecuador. La principal conclusión a la que se llegó es que es necesario regular el sistema de medios tradicional y digital en pro de la democracia y la paz para impedir la desinformación y los golpes mediáticos.
Ciberactivismo y nuevos movimientos urbanos: la producción del nuevo espacio público en la política contemporánea
La entrevista en profundidad. Función, sentido y técnica
Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales de la vida contemporánea. En términos de Berger y Luckmann, el examen de los diferentes géneros ilustra el modo en el que la entrevista –comunicación primaria– contribuye a la construcción de la realidad. La entrevista es un instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana, siendo el orden social un orden deíctico. En concreto, la entrevista proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. Su universo constituye por tanto una problemática compleja y más difícil de lo que en un principio pareciera. El primer problema con el que nos encontramos es el de su delimitación. Un uso tan extendido cotidianamente en tantas áreas del conocimiento y la actividad social, como en el caso de la técnica de la entrevista, relativiza hasta el extremo sus principios teórico-metodológicos, haciendo inviable una delimitación conceptual apropiada que reúna los requisitos necesarios de rigor para su aplicación validada en el trabajo de campo. Ahora bien, esta diversidad, ha favorecido, en cambio, una alimentación interdisciplinaria, aportando una visión compleja y dinámica del hecho comunicacional en la entrevista.
Políticas de comunicación y dominio público. Alternativas para el buen vivir
Telestesia
Los tiempos de la pandemia son propios de la cultura del avatar y de la distancia, que no, con permiso de Brecht, del necesario distanciamiento, pues ésta es una era de la segregación y el aislamiento social, difícil de confrontar para los que siempre nos declaramos enemigos de Robinson Crusoe. Un tiempo, en fin, en el que el teletrabajo nos impide pensar en la riqueza y el interés general tanto como en los productos tóxicos que nos circundan desde Wall Street. Pero no viene al caso cuestionar aquí el confinamiento y su universo semántico, sino más bien pensar el sentido del momento histórico que vivimos en el que se trata de afirmar la negación del antagonismo. El Gran Hermano tecnovisual, advierte Bifo, es la máquina de ver de lejos que aproxima el orden y captura todo fenómeno y acontecimiento en la rejilla de programación en forma de escaleta. La proliferación de pantallas ubicuas no cambia sustancialmente esta función performativa de vigilia y castigo. La hipótesis de William Gibson sobre el ciberespacio no hace sino intensificar la relación mente-cuerpo en el mundo de imágenes que se multiplican con la iconofagia y que colonizan nuestra sensibilidad. Dice el bueno de Felipe Alcaraz que solo nos ayudan a seguir las pintadas en los muros, y lleva razón. Nuestra experiencia y sentimiento del mundo como posibilidad ha de inspirarse más allá del espectáculo de la apocalipsis que han programado en las pantallas, si ha de cultivar el principio esperanza. Por ello en la guerra bacteriológica actual bien deberíamos pensar en el dominio del avatar: el reino de la vicisitud contrario al desarrollo y la buena marcha del mundo y, al tiempo, el universo de la identidad virtual proyectada como una sofisticada y masoquista cultura del juego de dominio impuesto en forma de una suerte de esclavitud.
La telestesia es, bien lo sabemos, del orden y reino de la apariencia, del tiempo sin reflexión, de una vida permanentemente pospuesta a la incandescencia, antaño de las 625 líneas, hoy de las 1250 o de la realidad virtual, vida mixtificada en forma de plasma. El aislamiento físico y simbólico de este capitalismo tóxico se conforma así como experiencia dominante de la guerra a distancia, de la necropolítica que reproduce lo visto, en virtud del principio de quien se mueve no sale en pantalla. En este escenario la televisión y nuestros dispositivos móviles configuran una vida cotidiana regida por la ley de hierro del efecto burbuja. La paradoja es que mientras Mediaset nos produce pánico la gente conversa en YOUTUBE, más que buscar INFLUENCERS y FOLLOWERS, y experimentan el vermut digital, así como formas creativas de sentir frente a la anestesia de la telestesia. En suma, si la esencia de este orden es abolir las contradicciones de la vida en estado puro de ebullición, parece que la crisis está siendo una oportunidad para pensarnos y trascender ciertas mediatizaciones, las propias de un orden que reina por separación del flujo, del tiempo y del espacio y de la apariencia respecto de la esencia al dominar una lógica vectorial en la que informar es dividir frente al comunicar como materialismo del encuentro. Por ello la lógica del don no es propia de las redes, sino de los enredos de toda comunidad, con sus fiestas y rituales. La información compartida se define por principio por ser relación liberada de la forma mercancía pero en la era mediática la lucha por la liberación del código es cuando menos lenta desde la invención de la imprenta hasta nuestros días. Rige aún, y por tiempo, una política de sustitución del objeto de deseo por la imagen. La transformación reificada del sujeto devaluado en su soberanía como actor creativo. Pero, como decimos, es cuestión de tiempo. El plasma no todo resiste. Venceremos y saldremos a las alamedas a celebrar. En común.